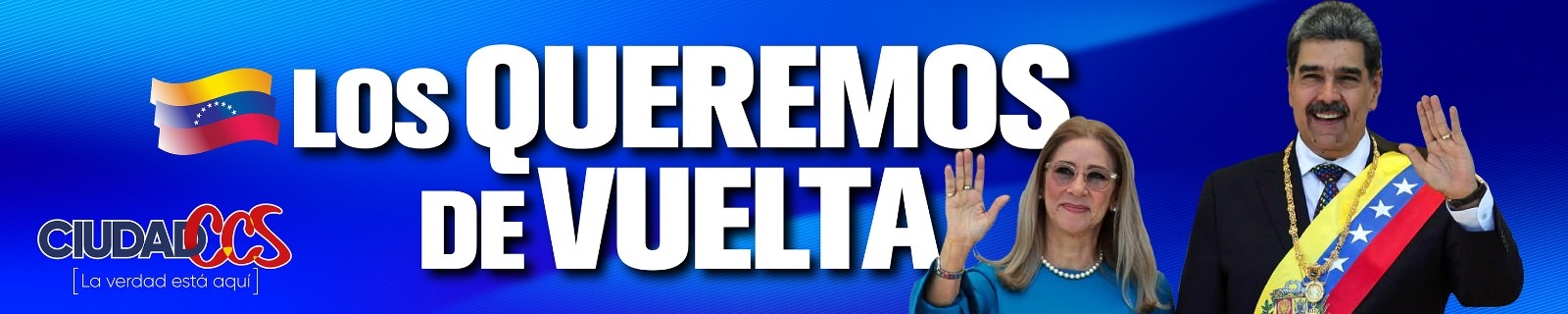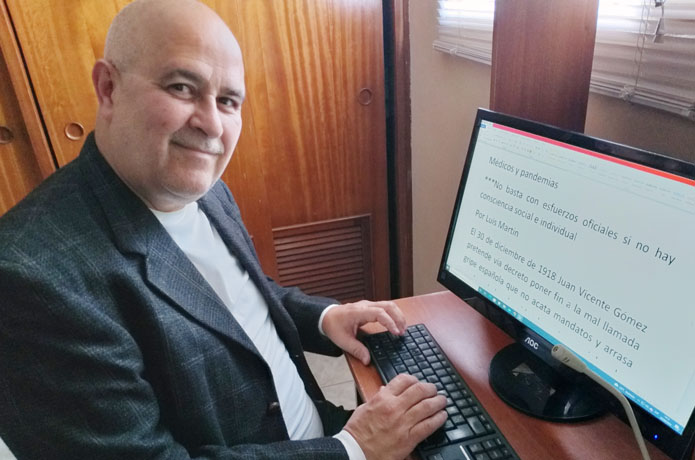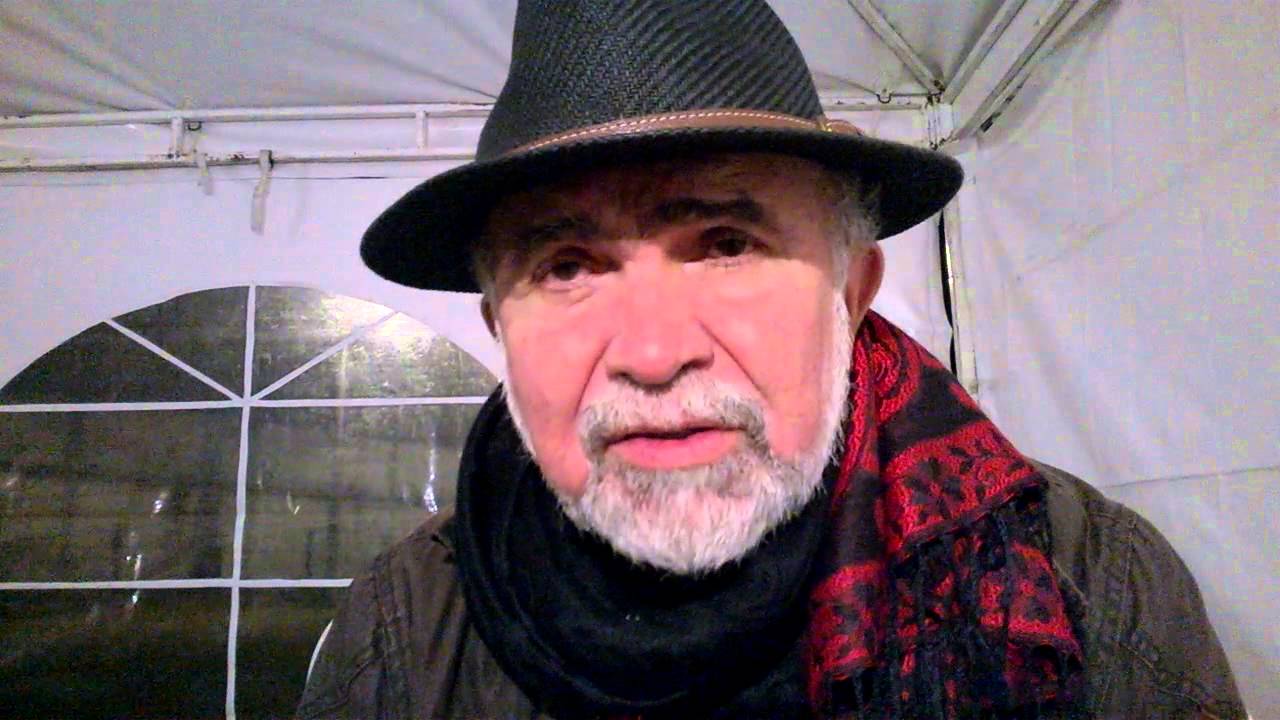Letra fría | La ida a Bogotá 2
20/02/2026.- La vida en Bogotá fue ciertamente grata; compartir un apartamento con licorería incluida a los 17 años, en la zona norte de la capital, siempre fue un verdadero privilegio. Con los años fue peor, quise decir mejor, porque antes de regresar a Maracaibo vivíamos en la 15 con 86, prácticamente en el centro de la zona rosa. La universidad era increíble, demasiado elitesca para mi gusto, pero divinamente glamorosa; aunque usted no lo crea, era amigo de Donna, la hija del embajador de Estados Unidos, y me gustaba mucho su amiga inseparable, una catirita de pelo liso y ojos claros, pero no recuerdo su nombre; tampoco fue que me paró mucho. Otro buen amigo fue el panameño Gonzalo Horna, hijo del presidente de Coca-Cola interamericana en Colombia; también conversaba mucho con Silvia, sobrina del cura guerrillero Camilo Torres, y en eso llegó el examen de admisión en Psicología. Ah, pero es que no les he contado, con el apuro de la salida de Maracaibo, no averigüé bien y llegué tarde, porque ya había pasado el examen de admisión, y yo todavía hediondo a puta, y sin poder inscribirme. ¡La cagada! ¿Qué le iba a decir a papá?, ¿y cómo coño iba a justificar los reales que faltaban?
Afortunadamente, hice buenas migas con el padre Gaitán, en las primeras de cambio, en los primeros acercamientos académicos, y cuando me vi en aquel drama, le dije: “Padre, mi vida se ha destrozado, ¿qué puedo hacer? ¡Mi papá no va a entender, y el gobernador no me quiere en mi ciudad!”. Nada que motive más a un jesuita cuando le hablan de cualquier vinculación con el poder, así sea perdiendo, y me dijo: “Tranquilo, hijo mío, que todo tiene solución; ve de parte mía con el doctor Aristizábal, el director de control de estudios, y él te orientará”. Efectivamente, me explicó que existían unos cursos de extensión y que yo podía tomarlos y prácticamente empezar la carrera, porque las materias eran las mismas, a excepción de Psicología 1 y 2. Así pasé un año esperando el examen de admisión en Psicología, para nada porque no pasé, y una nueva catástrofe en mi vida, nada que no resolviera el doctor Aristizábal, y cuando vine a ver, estaba en tercer semestre de Filosofía y Letras.
Una interesante manera de resolver y la vida continuaría para bien. Los jueves iba a hacer mercado con la esposa del general Tejada, un amigo de papá; el resto era rumba pareja y las clases en la universidad. La Mafafa y Blancanieves la llevaban en bicicleta al apartamento; la caña la proveía don Pedro y las muchachas las aportaba una residencia de 800 estudiantes de extracción popular, que el pichón de facho había contactado de cuando vivíamos en el apartamentico en el centro de Bogotá. Él se terminó yendo porque Edgar Urdaneta, primo de Alejandro, se le bebió en el avión una botella de Cardenal Mendoza que le había enviado su novia; esa tarde sacó la pistola y todo y debimos despedirlo. Después llegó a ocupar su cuarto Domingo Marino, estudiante de Ingeniería e hijo del gobernador de Barranquilla.
Aquello era un desfile espectacular, que con el tiempo comenzó a variar. Un día se apareció Ciro, un amigo de Cúcuta, estudiante de Ingeniería, con 4 muchachas bellísimas muy bien vestidas; Vera se llamaba la mía, y con ellas nos quedamos encebados como dos años, hasta que apareció Dilcia con Isabel, nuestras novias que iban a vernos desde Maracaibo, y se acabó la guachafita. Dilcia había ido de vacaciones a casa de su padrino, de apellido Romero, que era director de un banco de esos internacionales, algo así como BID. Ella era vecina de un primo de Alejandro en La Trinidad de Maracaibo, y un día lo llamó por teléfono; yo contesté, le dije: "Él no está, pero estoy yo". La llamada duró dos horas, y así por 15 días, hasta que la conocí, me enamoré locamente, y hasta el sol de hoy, 51 años más tarde, bueno, de matrimonio, porque nunca nos divorciamos, pero me dejó hace unos 20 años. Saldo: tres hijos, cuatro nietos y una bisnieta. Eso fue un amor del destino; ella era la misma muchachita que pasaba por mi casa a mis 7 años.
En eso se pasaron 3 años, de mucha rumba, demasiada, diría yo, hasta que una tarde en el Parque Nacional de la Séptima, ahí cerquita de la Javeriana, Alejandro y yo decidimos irnos a Maracaibo, porque se nos había corrido la teja, como decían por allá. Ya habían abierto Ingeniería Electrónica en la Simón Bolívar, y yo, después de mucho forcejeo con mi padre, que me había mandado a hacer 5 fluxes porque me había conseguido el cargo de asistente del presidente del Banco Industrial, habló con mi primo Alfredo, que era decano de Humanidades, para conseguirme el cupo en la Escuela de Letras de LUZ. Como parte de mi rehabilitación, me puso con el mejor psiquiatra de Maracaibo, que me mandó a rezar, y ahí sí tuve que revirar: “Coño, papá, yo he tratado de complacerte sin éxito, pero ya a estas alturas, con 20 años, creo que lo menos que puedo hacer conmigo es seguir mi camino; me voy a Caracas”. Y sin su apoyo arranqué y me inscribí en la Escuela de Letras de la UCV, una de las mejores épocas de mi vida. Claro, sin el billete y la alcurnia de Bogotá, pero por fin pude ser yo. ¡No fue fácil, pero hasta el sol de hoy, aquí estoy!
Humberto Márquez