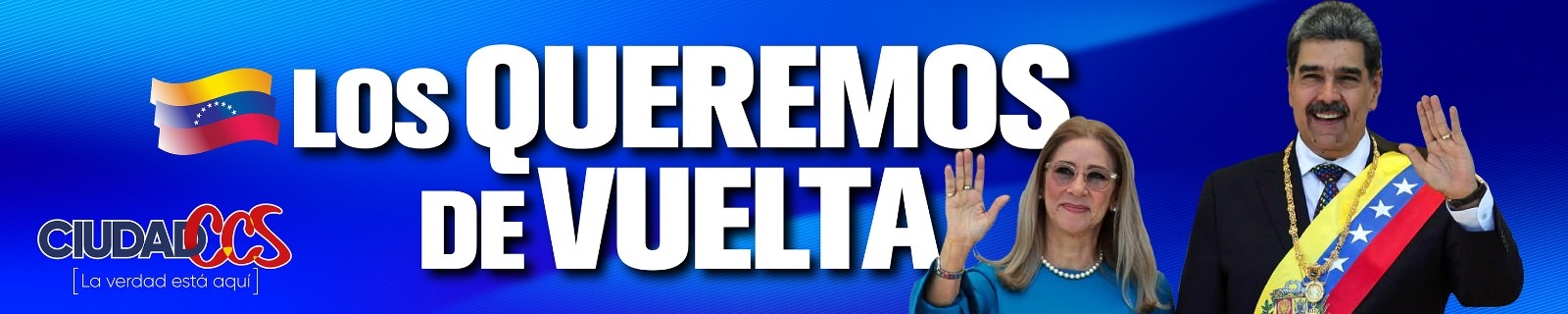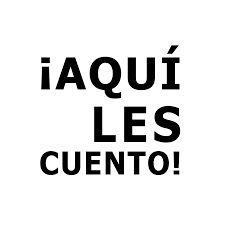Letra fría | La ida a Bogotá
14/02/2026.- Antes de que sigan muriendo los amigos, voy a retomar rapidito el libro, porque la muerte se instaló en mi escritura todo enero y una entrega de febrero; así que se dé por servida, pero que sepa que, si me salvé, debo volver a mis oficios. No soy muy dado a las secuencias cronológicas; prefiero más la narración tipo cine, con "ires y venires", eso que llaman flashback, pero algún orden debe llevar la historia.
Mucho antes de las Nochebuenas en Nueva York con mi amigo William Camacaro, ya me había graduado de bachiller e incluso había viajado a Estados Unidos y por los Andes venezolanos en autostop. Por ese entonces papá tenía una quintica muy bien resguardada en el barrio Carmelo Urdaneta de Maracaibo, de la Curva de Molina para dentro. Esa curva era el final de la avenida La Limpia; a la izquierda estaba la carretera de La Concepción y La Paz, que era la vía para las haciendas, y a la derecha el "bugalú", como le llamaban jodiendo, pero en realidad querían decir bungalow, para describir un nidito de amores de paso, como decía el Gabo. Era tan grato que a veces nos quedábamos días cocinando y bebiendo las cervezas que le encantaban.
Recuerdo que le gustaba mucho cocinar y a todo le ponía Bovril, que era como una pasta o extracto intenso de ganado vacuno, ideal para aportar sabor y color tostado a guisos, salsas, sopas y marinados. Era un concentrado con más del 50% de caldo de huesos que se disolvía instantáneamente y se usaba como potenciador directo; me imagino que fue uno de los antecedentes del cubito de carne. Aparte, enfrente de la casa vivían dos morenas hermosas que me imagino que me las ganaron de mano papá y el negro William, hijo del compadre Parra, quien era el dueño del bungalow. Yo supongo que, por jovencito y limpio, con ellos era competencia desleal. Je, je...
En esas andanzas, imagino que, al fragor de aquellos fraternales encuentros, conversando un día y con una cerveza de más, le dije algo que sabía que lo haría inmensamente feliz. Le dije que OK, que estudiaría Veterinaria, le atendería sus vacas y después estudiaría lo que yo quisiera. Era un pacto, y así fue. "¿Y por qué no mejor Ingeniería Láctea en Texas, en Estados Unidos?", decía él. "¡Coño, papá, no te pases! ¡Déjame quieto aquí con las carajitas!". He debido hacerle caso, pero es que a los diecisiete años uno no es gente; eres un ciego que no ve futuro. Aunque a mí tampoco Estados Unidos me quitaba el sueño. Bueno, ni yo fui muy apegado a eso de chulearme a mi padre. Así fue: me inscribí en la Escuela de Veterinaria con mi amigo Gilberto Rodríguez y, a los meses, éramos los mejores estudiantes. Ambos veníamos del Gonzaga.
Después vino el episodio ese en que contaba que, a todas estas, en Caracas, la UCV —inspirada en los sucesos de París en mayo del 68— vivía la Renovación Universitaria, montada en el 69 por los panas de Sociología, Letras y Arquitectura, que generaría la operación Canguro, el allanamiento a la UCV por el presidente Rafael Caldera.
Como ya lo decía, confieso que no estuve presente porque, mientras eso sucedía en "Ciudad Gótica", en la "Villa Chica" de Maracaibo, el gobernador de turno chantajeó a papá con unas fotos mías quemando cauchos en la Facultad de Veterinaria de La Ciega. Bajo pena de meterme preso, me tenía que sacar de la ciudad, y el pragmático Efraín Márquez García me mandó con unos cuantos dólares a la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. ¡Bella época de mi vida!
Al llegar, puse la primera cagada. Mi padre me reservó en uno de los mejores hoteles de la época, el San Francisco, de la avenida Jiménez de Quesada con calle 4, a tres cuadras de la Séptima; y yo, con ese poco de real, no hice otra vaina que irme para donde las putas. Me gasté el dinero de la residencia de lujo donde iban los señoritos de la Javeriana, y terminé en una más o menos. Mala no era, porque uno de los residentes, Jorge Ritter, terminó siendo canciller de Panamá, y me quedaba a media cuadra de la universidad. La buena era como a cinco cuadras, pero ni modo, ¡la perdí en un cabaret! Lo simpático del asunto es que cuando ya tuve mi apartamento en la 74 con Caracas, muchos de los residentes de aquel alojamiento perdido se la pasaban en mi casa. ¡Puros hijos de gobernadores de Barranquilla! Je, je...
Pero antes de eso, un día me encontré con un paisano del colegio Los Maristas, estudiante de Ingeniería Electrónica, a quien no voy a nombrar porque no sé si vive. Su sueño era ser agente de la CIA y me propuso compartir su apartamento en el centro. En realidad, mi residencia no era mala, tampoco buenísima, sino normal, pero por menos de lo que pagaba podía compartir un apartamento y, a los diecisiete años, era una experiencia interesante. Esa fue una época loquísima: el pichón de facho de mi roommate coleccionaba mujeres casadas y me las pasaba. Hubo una, bajita pero bellísima, que me gustaba demasiado, aunque era esposa de un militar y me daba miedo; igual me llevaba a buenos restaurantes en el centro de la ciudad cuando el marido viajaba...
Luego llegó Alejandro Higuera, de Maracaibo, a estudiar Electrónica también, y nos mudamos los tres al apartamento de dos pisos en la 74 con Caracas. Eso era una maravilla. En la planta baja vivía don Pedro y, al frente de su casa, tenía una licorería. Cuando llegaba el cheque girado contra un banco de Nueva York, se lo entregaba y él me iba dando platica para ir a la universidad y comprar comida, entre otras cosas, porque el resto era en vinos portugueses, vodkas, whiskies, aguardiente antioqueño y ron Medellín o Caldas. Eso era una cuenta interminable, porque se acababa el cheque y él seguía proveyendo, a sabiendas de que a principio de mes llegaba un nuevo cheque. En ese tiempo el dólar estaba supercontrolado y esa era una manera de conseguirlo. ¡Claro que era ilegal!, pero todo quedaba en familia, o en el edificio, al menos...
Humberto Márquez