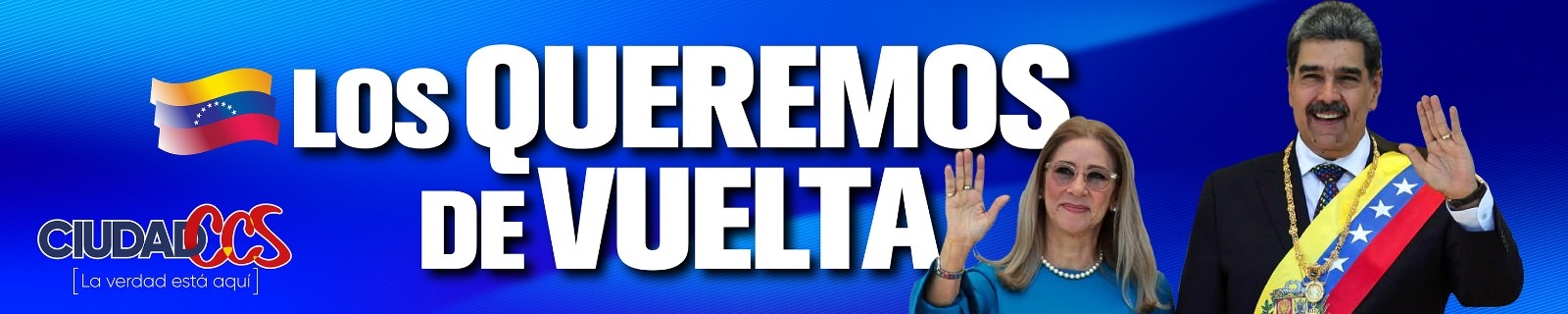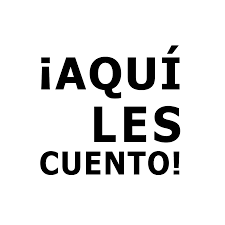Letra fría | Los viajes de la graduación
12/12/2025.- El 25 de julio de 1970, hace 55 años, fue nuestra graduación de bachilleres. Graduarse es cerrar un ciclo e iniciar otro; es como terminar algo que alguna vez fue un sueño, llegar a una meta que, más allá del deber cumplido, es el final de un ciclo que no deja de ser algo traumático. Es ese tener que irse sin querer hacerlo. Yo habría deseado que nunca se acabara mi tiempo en el colegio. Ya lo he contado, estudiar en un colegio a la orilla de la playa y al lado del Hotel del Lago de Maracaibo era la propia bomba. Aparte de tener amigos como mi hermano querido Alonso Ramírez, quien sigue manteniendo que él me ganaba en ajedrez, y yo lo contrario, de aquellas interminables sesiones en su casa de La Estrella, enfrente del otro amigo Sacha Zonew, y cerca de Yolanda, una muchacha buenamoza que estudiaba cuarto año, o creo que hasta se graduó con nosotros. El padre Alex Salom, el camarada jesuita que nombramos en una entrega anterior; Gilberto Rodríguez, con quien estudié un semestre de Veterinaria; Gilberto Belloso, Junior Palmer, y así tantos otros que, menos mal, nos vimos cuando cumplimos 45 años de graduados, porque más nunca los volví a ver. Casi todos viven en el exterior, Alonso en España y la mayoría en Miami. Este sábado 13 se reúnen, por cierto, en el Doral Country Club de Miami. La de 2015 fue una fiesta inolvidable en el Club Náutico de Maracaibo.
Cuando hablaba de traumático, quizás exageradamente, me refería al vacío que queda después de asistir a clases todos los días de la semana, en un colegio de playa, como decía, y con muchachas en Humanidades, después de haber pasado toda la vida estudiando en colegios de varones. Dejar el colegio era perder esa adrenalina de los estudios, ver, por cierto, la llegada del hombre a la Luna en el 69, estudiando en casa de Cubiche, Jóvito Gotera, o los viajes a la playa del difunto Luis Finol, que la prestaban al colegio. Y dejar eso a los 17 años fue como quedar huérfano de amigos. Tanto fue así que varios de nosotros seguíamos yendo al colegio, aunque estaba de vacaciones. Tal vez por eso, una tarde en la cancha de básquet, sentado en las gradas con Juan Antonio Crespo, ladillados, me pregunta: ¿qué hacemos?, y yo, como quien dice vamos a la bodega de la esquina, le digo ¡vámonos de viaje! ¿Y tú tienes dinero? Me repregunta y, al decirle que no, me dice: "Tú lo que estás es loco". ¡No, chico, nos vamos en colas! En ese tiempo estaba de moda andar en "autostop". Él vivía enfrente del colegio, en la avenida El Milagro; le fue a contar a la mamá, quien le dio 20 bolívares, y nos fuimos. En una semana le dimos la vuelta a Los Andes en vehículos diversos, sobre todo camiones de carga, cuando todavía no se prohibía recoger pasajeros. Recuerdo que, en Mérida, en una de sus grandes avenidas, había casas hermosas con jardines. Vamos a tocar ahí, y le ofrecemos trabajar en el jardín por un día, pero ese jardín está arregladito, Humberto. Precisamente, Juan Antonio, porque cuando nos diga que no hace falta, le pedimos una pequeña ayuda. Y así fuimos juntando platica para comer. O como en San Cristóbal, que nos invitaron a almorzar los jesuitas en su comunidad. Ese fue un viaje del carajo, y lo mejor era que no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente, o hasta en las próximas horas; ya a la semana dimos materia vista y volvimos a Maracaibo.
No sé si fue antes o después, pero en agosto viajé por primera vez a Estados Unidos, esta vez con Gilberto Belloso, compañero de clases y aventuras. Fuimos a un concierto de Credence Clearwater Revival, una banda estadounidense de rock de la década de 1960 y comienzos de los 70, que había participado en el Festival de Woodstock el año anterior, y coincidió con nuestro viaje uno de sus conciertos en la ciudad. Del resto, fue lo que se hace en Miami, comprar ropa, ir a la playa y comer. Como quien dice, fuimos a uniformarnos, porque en esa época los jóvenes de Maracaibo vestían bluyines, pantalones Levi’s, franelitas gringas y las chemises Lacoste. Salvo Gilberto, que se compró un pantalón con la bandera de Estados Unidos. Yo podía llegar, ir a conocer y comprar ropa, pero de ahí a ponerme una bandera gringa, ni pendiente.
Papá nunca me lo dijo, pero estoy seguro de que su intención de regalarme aquel viaje era para ver si, conociendo otro país, se me quitaban las ideas izquierdosas, pero ¡qué va! Creo que fue al contrario, aunque no quiero decir con eso que no me haya vacilado Estados Unidos en estos 55 años viajando casi anualmente, pero cuando me fue a buscar al aeropuerto le dije: "Llévame a comer algo sabroso, porque no me calo una hamburguesa más". Y me llevó a Ced del Mar, así con C, porque el dueño era de apellido Cedeño. Era un restaurante criollo frente al mercado de Santa Rosalía. Era muy característico porque con cada cerveza te daban ‘boquillas’, lo que los españoles llaman tapas. Incluidas ubres de vaca, que nunca había probado y son riquísimas. Total, que me comí un chivito en coco, después de 17 días sin probar las delicias maracuchas.
Humberto Márquez