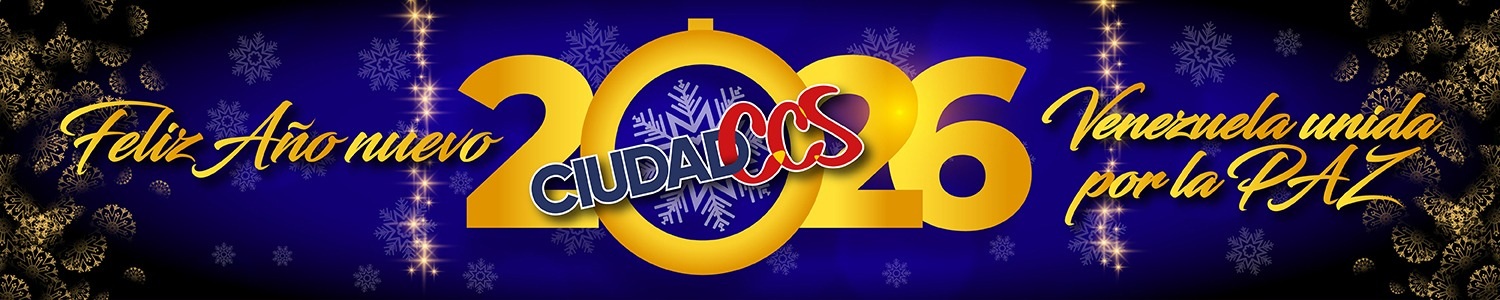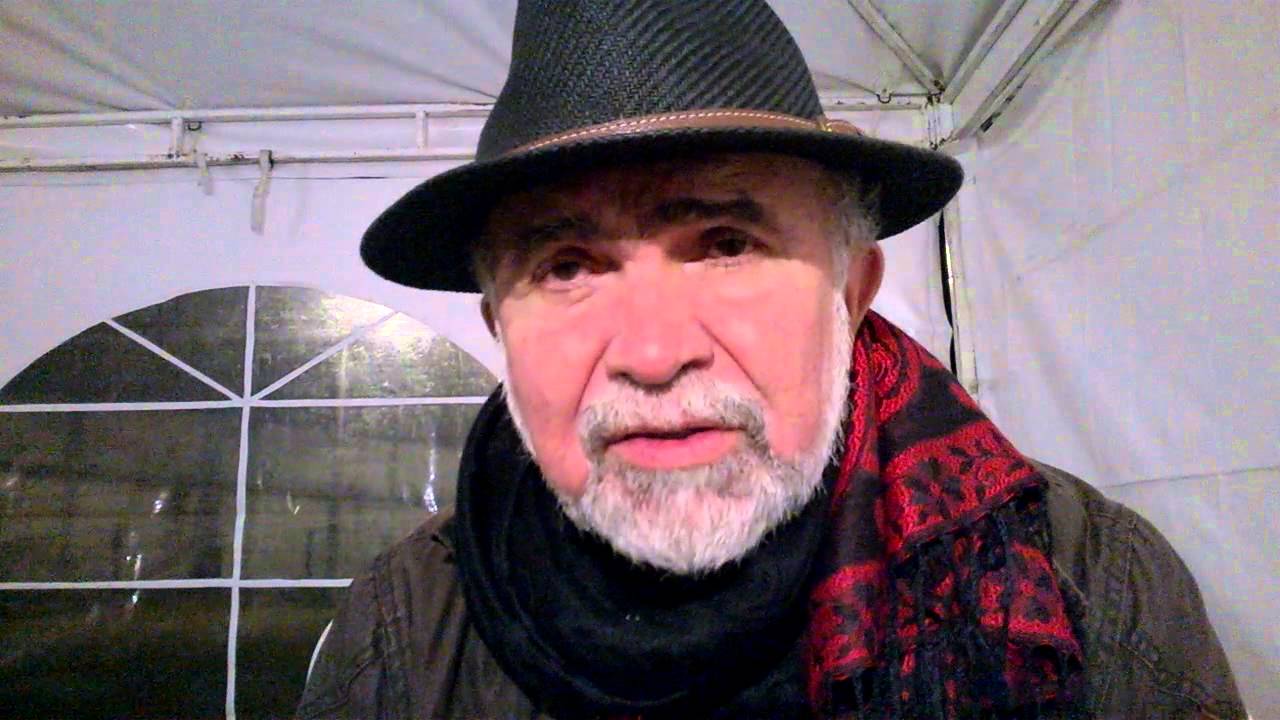Las dos orillas | La concreción de las distopías literarias. Parte I
16/11/2025.- Este escrito y la columna encuentran inspiración en el ensayo Las dos culturas, del científico y escritor inglés Charles Percy Snow (1905-1980), en el cual se proponía transgredir la separación entre ciencias y humanidades. Esta es la primera entrega de un acercamiento al mundo distópico planteado desde la distopía literaria que se solidifica en la realidad de hoy.
Las guerras mundiales se han ido difuminando cada vez más entre los grandes conflictos globales. La sensación de un conflicto mundial se define por la avalancha de informaciones, relatos y narrativas que, en cierta medida, esconden el carácter alarmante de esa realidad. A continuación, desarrollamos aspectos de ruptura y analogía con distopías literarias para exponer cómo la guerra es recursiva, enlazando piezas literarias de lo que se llama narrativa de anticipación.
Pero ¿qué hace de un enfrentamiento un “conflicto armado”? Aunque parece una respuesta fácil, representa un desafío metodológico que ha ocupado a organismos como el Uppsala Conflict Data Program (UCDP) y el International Institute for Strategic Studies (IISS). Ambas instituciones han definido criterios, no idénticos, pero orientados a procurar un significado y coherencia, ante el complejo escenario mundial de violencia organizada.
El UCDP considera una guerra como una serie de enfrentamientos entre dos actores organizados, que resultan en al menos 25 muertes al año. Por otro lado, el IISS, desde una perspectiva más amplia, incluye guerras abiertas, insurgencias y crisis de seguridad, aunque con matices respecto al umbral de fatalidades.
Se estima que en el año 2024 las disputas activas oscilaron entre 30 y 55, dependiendo de los criterios utilizados. Esa cifra incluye guerras abiertas, crisis persistentes y episodios de violencia política que, aunque menos intensos, provocan desplazamientos masivos de población.
Las guerras actuales se parecen menos a los grandes choques épicos descritos en los clásicos y más a los terrenos dispersos, ambiguos y tecnificados de la literatura de anticipación. La línea entre la ficción especulativa y la realidad militar se ha difuminado, revelando que la literatura no solo refleja el mundo, sino que también lo imagina y, a veces, lo advierte con notable claridad.
Guerras híbridas, negabilidad plausible y literatura distópica
Las guerras del presente —Ucrania, el genocidio contra el pueblo palestino—, junto a los ciberconflictos y las campañas de desinformación, representan un cambio en las tecnologías bélicas, que combinan el enfrentamiento militar tradicional con la guerra informativa, el sabotaje económico y las operaciones clandestinas. En ese escenario, controlar la narrativa y manipular masas se convierten en armas tan letales como los misiles, mientras la guerra psicológica intenta dividir a las sociedades y socavar la moral de los ciudadanos. Estas dinámicas no solo transforman el campo de batalla, sino que también evocan los escenarios distópicos de obras como 1984, de George Orwell o Un mundo feliz, de Aldous Huxley, donde se anticipaba un mundo en que la información se controla y la percepción colectiva se manipula como instrumento de poder.
Por otro lado, la tecnología ha cambiado la guerra de formas que parecen extraídas directamente de la ciencia ficción. El juego de Ender, de Orson Scott Card, con su énfasis en conflictos a distancia, entrenamiento virtual y el uso de tecnologías futuristas, presenta inquietantes paralelismos con nuestra era actual, donde drones, inteligencia artificial y simuladores militares redefinen el arte de la guerra. La posibilidad de librar batallas a distancia, sin pisar el terreno físico, ha permitido a Estados y actores no estatales operar con mayor precisión y anonimato, formando nuevas generaciones en entornos virtuales que reproducen la complejidad de los conflictos modernos. Esta convergencia entre ficción y realidad resalta que la tecnología y la información, antes herramientas complementarias, hoy son el núcleo de la guerra en el siglo XXI.
Privatización de la violencia y mercenarios
El auge de PMC (Empresas Militares Privadas), mercenarios y actores no estatales ha transformado radicalmente el escenario de los conflictos actuales, introduciendo nuevos actores en la descentralización de la violencia, tradicionalmente ejercida solo por los Estados. Estas entidades, como Academi o Silvercorp, operan bajo contratos que convierten la guerra en un negocio, donde los intereses financieros y corporativos influyen en las decisiones estratégicas globales. Este fenómeno redefine la soberanía y el control estatal sobre el uso de la fuerza, elevando los riesgos de impunidad y la prolongación de los conflictos, al permitir la participación de actores motivados más por incentivos económicos que por objetivos políticos. Así, la tercerización bélica representa una transformación estructural en la gestión de las guerras, transfiriendo la decisión sobre la violencia organizada al ámbito privado.
Como si se tratara de una trama sacada de obras literarias como Los perros de la guerra, de Frederick Forsyth, o los relatos de ciencia ficción de Philip K. Dick, que imaginaron futuros donde la guerra se convierte en una industria gestionada por compañías y no por Estados. Forsyth describe con precisión la función de los mercenarios como piezas en la maquinaria bélica comercializada, mientras Dick analiza la deshumanización y la lógica empresarial de los conflictos, donde la ganancia supera cualquier consideración ética o política. Estas advertencias literarias no eran solo conjeturas, sino la advertencia de lo que hoy es una realidad tangible, y la privatización de la guerra redefine las dinámicas del poder global y plantea interrogantes incómodas sobre regulación, responsabilidad y el impacto de estas entidades en la estabilidad internacional.
En un próximo artículo seguiremos explorando la cuestión de la narratividad en la literatura de anticipación y sus correspondencias en el contexto bélico actual.
Armando Carrieri