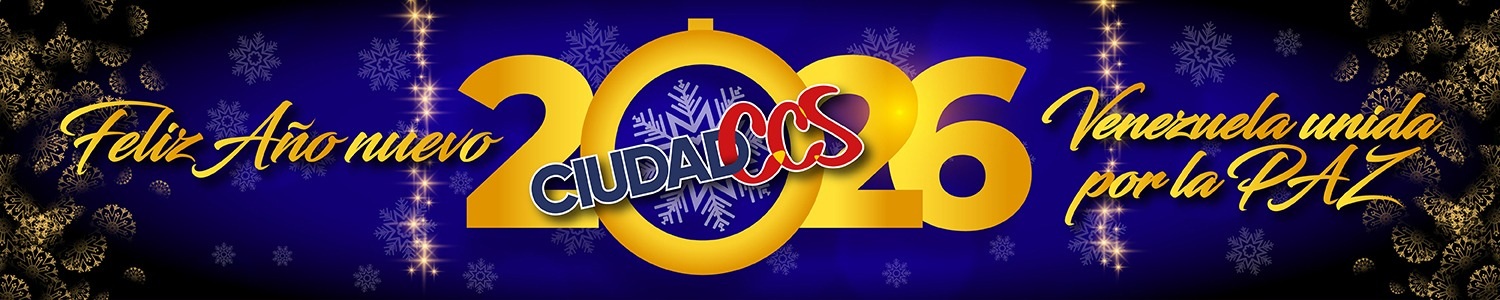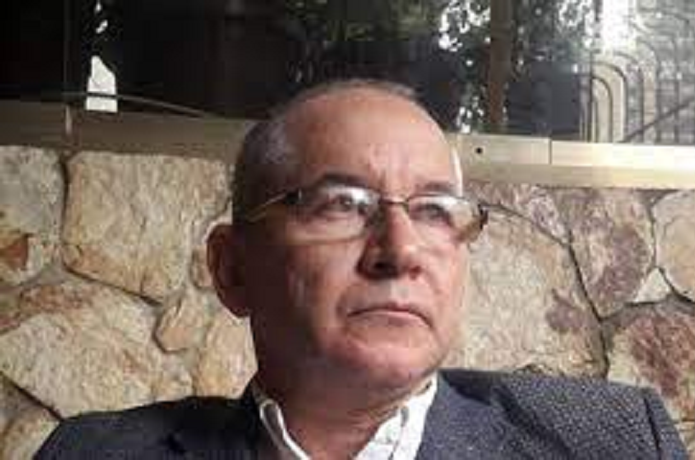Plaza Morelos | Día de Muertos (segunda parte)
Una celebración de la abundancia de la tierra
09/11/2025.- El Día de Muertos surgió del mestizaje entre las culturas indígenas y la cristiana occidental. Es de sobra conocido que los primeros cristianos buscaron hacer coincidir sus festividades con las de los romanos para hacerlas aceptables. El ejemplo paradigmático de esto es el nacimiento de Jesús, de cuya fecha nadie tenía certeza, pero la fijaron el 24 de diciembre, Día de la Fiesta del Sol Invicto para los paganos. Otro tanto hicieron en América los españoles cristianos durante la conquista, siendo el caso más emblemático el de la Virgen de Guadalupe. Su templo se erigió exactamente en el sitio donde estaba el adoratorio de la diosa Tonantzin, "nuestra madre"; es decir, en el lugar donde se adoraba a una diosa madre, se colocó a otra diosa madre.
Los mexicas tenían dos fiestas anuales dedicadas a los muertos: en agosto, Miccailhuitontli, "pequeña fiesta de los muertos", y, a finales de octubre, Huey Miccailhuitl, la "gran fiesta de los muertos". Sin embargo, estas celebraciones no se referían nada más a la muerte de las personas, sino que estaban relacionadas con el ciclo agrícola. La cosecha del maíz se daba a finales de octubre y principios de noviembre, cuando empieza la temporada seca del año, y se asociaba con la muerte. Una vez recogido el maíz en los campos, solo quedaban plantas secas, es decir, muertas, pero de ellas provenía la semilla de donde surgiría la vida nuevamente. En la fiesta de la cosecha se hacían ofrendas y sacrificios de agradecimiento a la tierra por su fertilidad. Sin embargo, y esto es lo fascinante, las ofrendas a la tierra eran al mismo tiempo una ofrenda a los muertos. En la concepción prehispánica, la tierra daba la vida, los alimentos, pero a la vez era un símbolo de la muerte, pues devoraba a los muertos y en sus entrañas se encontraba el inframundo. De alguna manera, los muertos habitaban bajo tierra, en la tierra.
Aun así, esta dualidad no era contradictoria, sino complementaria, pues los huesos de los muertos eran concebidos como una especie de semilla. Entonces, la vida surgía de la muerte. Una y otra provenían de la tierra. Si la cosecha era buena, se debía a la tierra y a los muertos que ella albergaba. Las ofrendas a la tierra por su fertilidad y las fiestas por una buena cosecha eran también para los muertos que moraban en ella. Así, para los pueblos indígenas prehispánicos, los muertos y los antepasados contribuían a la producción del sustento de los vivos; es decir, a la vida. En cierto sentido, los muertos también trabajaban. Dialécticamente, estas festividades eran a la vez una celebración de la muerte y de la abundancia.
Los evangelizadores aprovecharon la cercanía en el calendario y la similitud temática del Huey Miccailhuitl con el Día de los Fieles Difuntos para equipar una con otra. Sin embargo, como los indígenas tenían dos fiestas dedicadas a los muertos, al final el Día de Muertos no es uno, sino dos, el 1 y 2 de noviembre. El primero de noviembre, dedicado a los niños muertos, parece ser reminiscencia de la "pequeña fiesta de los muertos", que también puede entenderse como "fiesta de los muertos pequeños" y de la idea prehispánica de que los niños que morían antes de dejar la lactancia tenían su propio destino en el más allá.
El Día de Muertos surgió, pues, como sincretismo. Consiste en la realización de una ofrenda a los muertos donde los elementos centrales son el pan de muerto, la fruta y los alimentos en general, el agua, la sal, las flores, las veladoras y los retratos de las personas a quienes se dedica la ofrenda, junto con aquellas cosas que les gustaban, como cigarros, alcohol o golosinas. El pan de muerto es una buena muestra del sincretismo. Como es sabido, el trigo no existía en América antes de la llegada de los españoles y la elaboración del pan es una aportación suya a nuestra cultura. La naranja, cuya esencia es un ingrediente fundamental, también la trajeron los europeos, aunque es originaria de oriente. Sin embargo, el pan de muerto se llama precisamente así porque los trozos que tiene pegados en la parte de arriba representan los huesos de un esqueleto. Los indígenas en muchas de sus ofrendas colocaban huesos reales, en algunas ocasiones de sacrificados. Con la evangelización, esta práctica se prohibió, pero los indígenas siguieron colocando huesos en las ofrendas, ahora de forma simbólica, en el pan.
Como toda tradición viva, el Día de Muertos se ha transformado con el tiempo. Ya no es una fiesta de la cosecha del maíz, ni una ofrenda a la tierra y a los muertos que habitan en ella. Ya no es un ritual para ayudar a los muertos en su travesía de cuatro años hacia el inframundo, pero, en sentido estricto, tampoco es la festividad europea católica del Día de los Fieles Difuntos, donde se reza por las ánimas del purgatorio. Actualmente, el Día de Muertos es, al mismo tiempo, una tradición familiar y privada en la que, según se dice, los días 1 y 2 de noviembre, nuestros muertos regresan a este mundo a convivir con nosotros. También es una fiesta pública que se ha convertido en parte de la identidad nacional. En la próxima entrega abordaremos su significado actual.
Ismael Hernández