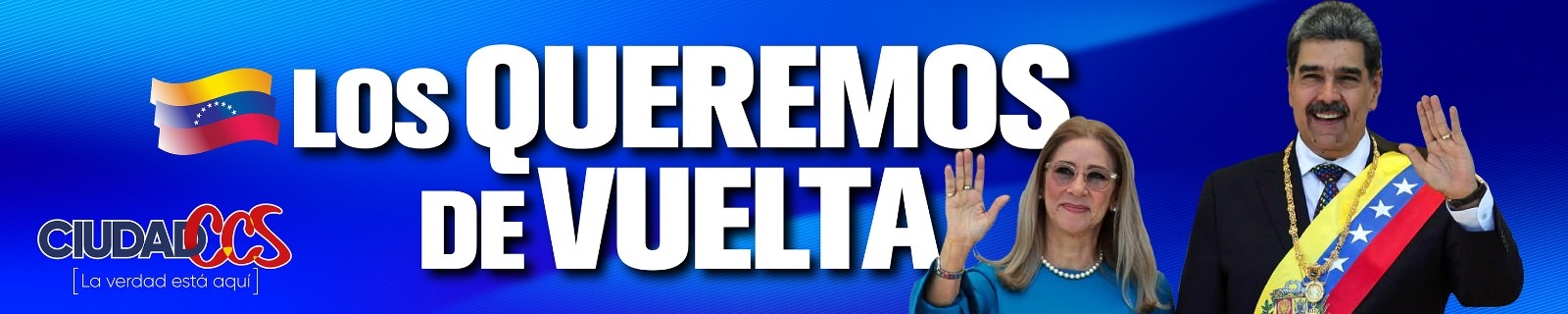Psicosoma | Llorar humaniza
No sé qué tienen las flores, llorona / las flores del camposanto / no sé qué tienen las flores, llorona / las floress del camposanto.
Chavela Vargas
Ni siquiera un informe desde Tierra que justifique el desespero.
Emily Dickinson
28/10/2025.- El sábado 18 nos encontramos en el Colegio de Profesionales en Psicología, Costa Rica, Encuentro 2025 Conmemoración del Día Internacional del Sobreviviente de Pérdida por Suicidio, con un lema vitamina: "Me cuido, mi vida también importa", que nos ayuda a centrar el abordaje terapéutico desde el cuido a una misma o mismo, y sin ser egoísta o narcisista; es más bien darse cuenta del ser pilar humano, del primer grito al nacer, vivir, de rabia, desesperanza, como de la generación Z, millenium, indignados que salieron al darse cuenta de que su "metro cuadrado" invadido forma también parte del mundo y salieron en masa conectiva global para defender sus sueños, esperanza, justicia, amor; hasta quizás sean el preludio de un Mayo francés, del movimiento estudiantil de Tlatelolco en el 68...
Demasiada tortura y desangre "en vivo y en directo" alienta la sensibilidad de jóvenes estudiantes y es tan esperanzadora por la apatía de muchos, frialdad de los datos, IA; hay una especie de luz al borde de la inhumanidad, de no querer aniquilarse ni percibir más injusticias, y digo esto porque en consultas, charlas, aumentan la ansiedad, depresión e ideas suicidas.
No es una tremendura, de "llamar la atención"; es al contrario, porque les hace falta escucharlos, aprender sus códigos, símbolos, lenguaje y sacarlos del espejo negro.
El suicidio continúa siendo un tabú y la sociedad los culpabiliza; la vergüenza, la autoculpa hacen que las personas se aíslen y resistan al acompañamiento, a pedir ayuda; por temor a ser heridos, prefieren cuidar y honrar en el aislamiento a su ser amado.
Todas y todos somos vulnerables y nadie está exento de la conducta suicida y, como nada es casual, tenemos el repunte del aumento al "normalizar" la vida pospandemia con más suicidios en hombres y más mujeres por intento de suicidios. Las instituciones y familias no han internalizado la emergencia en salud mental y muchos no le dan importancia.
Tenemos a la mano un ritual sagrado del llorar, pero la sociedad nos enseña a ocultar el llanto al percibirlo como estado de debilidad, falta de carácter, y las mujeres "fuertes" lo esconden con risas, alegrías fingidas o la "depresión sonriente"; vivimos en un mundo que obliga a estar feliz, a reprimir el llanto, el miedo, y nos olvidamos de llorar, de mostrarnos.
Recordar la fragilidad humana; ser vulnerable nos humaniza y en esta profesión de psicología y psiquiatría se nos percibe como los apagafuegos, sin problemas, con frases de "si tú eres psicóloga, por favor...".
La maravilla de llorar acompañada, abrazada; llorar juntas las pérdidas ayuda a respirar nuevas vidas, honrar, nombrar, hablar, contar que nos hace llevadera la vida el sentir la cercanía y, a la par, aceptar su ida nos abre a la catarsis colectiva, a un puente ritual al sanar en familia.
Se llama sobrevivientes o supervivientes del suicidio, porque experimentan mucho sufrimiento emocional, cognitivo, físico, espiritual, social y económico por un tiempo indeterminado. Llorar nos libera, alivia, suelta las hormonas del cortisol acumulado, toxinas, para sentir un poco de calma, relajación y esperanza, con nuevas dosis de la dopamina, oxitocina. No hay caso, llorar es saludable, repotencia: "El llanto hace menos profundo el dolor", Shakespeare.
Llorar nos mantiene vivas, vivos, y estos encuentros anuales —que proponemos cada seis meses— nos ayudan a bajar el estigma ante el suicidio, que sigue siendo fácil juzgar, culpabilizar y, si es mujer, le cae toda la culpa, sin nunca saber las causas, motivos personales del suicida; se pueden presumir y realmente poco importa el qué, es el proceso del perdón, aceptación en un largo tiempo. Las culpas no pueden seguir aumentando como los odios familiares y por eso la atención terapéutica se hace necesaria. Comprendamos que nos necesitamos y crecimos en el vientre social, condicionados por estereotipos patriarcales, machistas, hembristas, donde aún se mantiene la creencia de "que los hombres no lloran"; crecimos en hogares donde no estaba permitido expresar emociones; "el que no sabe de amores, llorona / no sabe lo que es martirio / el que no sabe de amores, llorona / no sabe lo que es martirio / dos besos llevo en el alma, llorona / que no se apartan de mí / dos besos llevo en el alma, llorona / que no se apartan de mí / el último de mi madre, llorona / y el primero que te di...". Chavela es única como Celia con "azúcar", inmensas terapeutas de rocolas en estos tiempos rudos.
No sé si existe un día del llorar y, como casi todo es marketing, creo que no suene, porque nadie se cala un llantén; para ello, hay que tender los brazos del corazón, regazo materno o al menos algo de empatía y tiempo de atender a un ser humano doliente. Así como existen salones para bailar, parques, el derecho de llorar sería un bien, porque se llora de alegría, dolor, sorpresa, y fortalece vínculos sociales. ¿Por qué será que las cantinas se las pasan llenas?
Las culturas ancestrales nos recuerdan con las plañideras los funerales; se lloraba al fallecido junto a las familias, y en compañía el dolor es más llevadero. Ahora existen las redes de apoyo, grupos, catarsis colectiva y personal; la escucha activa hace reponer fuerzas para seguir viviendo.
No era la muerte, pues yo estaba de pie, / y todos los muertos yacían acostados / no era la noche, pues todas las campanas / asomaban su lengua al mediodía. / No era la escarcha, pues sobre mi carne / sentí reptar los sirocos. / Tampoco el fuego, pues mis pies de mármol / podrían mantener el frío de un altar. / Pero tuvo el sabor de todos ellos. / Las siluetas que he visto / en orden, para un funeral, / me evocaron el mío (Emily Dickinson).
Rosa Anca