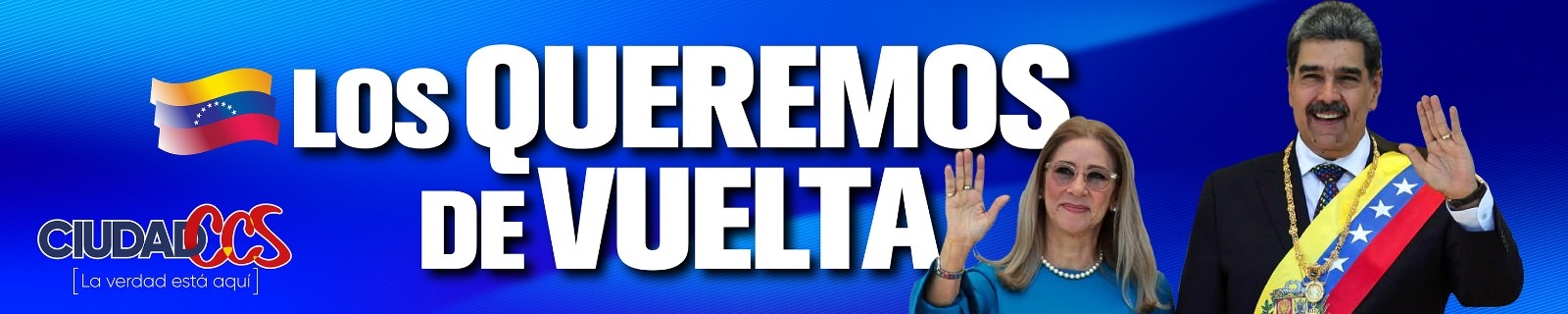Letra fría | ¡La fuga del Jáuregui!
25/11/2025.- Sí. ¡Obviamente, yo no me podía quedar en esa vaina! En cuanto saliera del calabozo, el alumno de cuarto año, el subbrigadier Adriani y sus compañeros, los brigadieres Nieto y Ramírez Ramón, a pesar de ser cordiales conmigo, eran sus compañeros de curso, y si no participaran en la guerra a muerte de Adriani conmigo, se harían la vista gorda, lo que tampoco era alentador. Y ni hablar de “Majuca”, el brigadier mayor, que lo llamábamos así, porque en el patio mayor decía así en vez de ¡manos a la nuca, por gocho, pues! No, hermano, yo me dije, huyo por la derecha, porque ya yo sabía que mi vida estaba bien lejos de esa vaina, aunque, como dije en un momento, me atrajo ese mundo marcial.
Por eso, no tardé mucho en tomar una de esas decisiones que te cambian la vida en un día, cuando todo era prometedor para aquel tercer año, como ya lo decía, el crédito en el hotel La Casona, las clases especiales fuera del liceo con profesores que pagaba mi padre, lo que me permitía salir en días de semana, la protección especial del subdirector, un teniente coronel, que, seguramente, papá había tocado con sus métodos infalibles y, sobre todo, que ya era antiguo, y ser antiguo era otro cantar, volverían mis noches eternas de ajedrez con un compañero de apellido Rosenberg, de Ciudad Ojeda o Lagunillas, la apertura de las cajas de comida que enviaba mi madre Ana Lucía, que eran verdaderos banquetes de galletas de soda con diablito y mayonesa. Ya estaba medio enamorado de una de las muchachas nuevas, medio achinada ella, y muy bien maquillada, con ese toque sensual, que habían entrado ese año en el liceo, y era buen amigo de Abby Abott, una catirita bella, y de la gorda Miriam Gandica, hija del dueño del cine Gandica, el más importante del pueblo La Grita. De pana, que era feliz, o mejor me iba adaptando a mi nueva realidad. Aunque nunca sentí atracción por la vida militar, de hecho, siempre calificaba por mis buenas notas para los desfiles del 5 de Julio en Caracas, pero me valía de un diagnóstico de varicocele, una suerte de pequeñas várices testiculares, para internarme en la enfermería con la complicidad del sargento Raga que, seguramente, habían producido los saltos de rana, del “Sargento Ranita”, un suboficial famoso por echarle baños de agua fría en las madrugadas a los prisioneros del calabozo y, por supuesto, por las torturas de los saltos de rana. Raga era un pana llanero de la policía militar que me enseñaba coplas de su terruño, como aquella famosa que nunca he olvidado: “Tenía la fuerza Sansón / en las raíces del cabello / en la joroba el camello / y en el rabo el alacrán / la tiene en el pico el pavo / y en las pezuñas el mulo, / el hombre en el lomo del palo / y la mujer en el culo”.
Al llegar al dormitorio, anuncié a voz en cuello que necesitaba 50 bolívares para fugarme, y, de pronto, mis compañeros participaron de la rebatiña: camisas y pantalones de caqui de los uniformes a dos bolívares, cristinas y kukardas a un bolívar, el colchón en diez, sábanas y almohadas en cinco. Cuando reuní los 50 bolos, me despedí de los mejores amigos y les dije: ¡Me voy para el carajo! Yo nunca supe si alguien supo de mi plan; no creo que mis compañeros me hayan sapeado, pero, seguramente, el teniente coronel, que lo sabía todo, se hizo el loco y ordenó dejarme salir. Nunca sentí tanta seguridad al pasar la alcabala de salida; ahí estaba la policía militar con el sargento Raga al mando. Lo cierto es que yo salí como Pedro por mi casa; creo recordar que Raga me picó el ojo con picardía y entendí que me estaban alcahueteando. Tampoco era raro que yo saliera un día de semana, por mis clases particulares, pero yo creo, sinceramente, que me ayudaron. Nunca sabré si el teniente coronel llamó a mi padre y le contó la situación, que lo que venía era la propia guerra a muerte, y que ya yo había vendido todo, y mi gran Efraín Márquez debió decirle: ¡Déle!
Como decía, salí muy orondo por la puerta grande y creo haber llegado a un pueblo llamado Seboruco, de donde salían, tal vez, los autobuses para Maracaibo. Pagué mis 30 bolos y "pa'lante" era “pa'llá”. Nunca supe cómo me vendieron el pasaje teniendo 13 años; me llegan ráfagas, que coincidí con dos cadetes de quinto año y, seguramente, les pedí que dijeran que me estaban trasladando. Aunque, a decir verdad, nadie le paraba bolas a las cédulas y yo aparentaba más de 18 años. De pana que no recuerdo si estos amigos me ayudaron, pero lo que sí recuerdo es que yo iba dormido cuando se bajaron en la Costa Oriental del Lago y me robaron mis tesoros, un disco de Los Claner’s y otro de Los Dart’s, agrupación de la que sería mi querido amigo, muchos años más tarde, Carlos Moreán.
Y cuando vine a ver, estaba en el cuarto de tío Juancho. Cuando llegué a la casa de los abuelos por parte de papá, era más fácil llegar a la quinta Sallent en la avenida Baralt que al barrio Sierra Maestra de mi abuela Remigia y el tío Benigno Mujica. Aparte de que tenía que rendirle cuentas a mi padre.
Rebobinando, estudié primaria y primer año con los Hermanos Maristas; papá me mandó interno al Liceo Militar Jáuregui, donde estudié segundo año; ya en tercero me fugué y lo terminé en los Maristas. Me botaron por mala conducta con mis amigos Stanley Palmer y Gilberto Belloso, expulsados también, y nuestros padres y madres nos inscribieron en el Gonzaga, y terminé el bachillerato en el colegio Gonzaga, un hermoso episodio de mi vida de estudiar en un colegio a la orilla del lago de Maracaibo. ¡Colegio con playa!, ¿se imaginan?
Luego de la fuga del Liceo Militar Jáuregui, mi querido padre decidió que me quedaba en su casa familiar de la avenida Rafael María Baralt, y ya estudiando en el Gonzaga, ayudaba a tía Laura a repartir sus arreglos florales, a cambio de llevarme al colegio en su Mustang del año, y yo me daba esa bomba. Pero del colegio me iba a una residencia estudiantil frente a la iglesia San José en la avenida 5 de Julio, que conocía muy bien porque yo fui de la Legión de María y del grupo Palestra, y en esa iglesia eran las reuniones, pero lo que nunca supieron mis familiares fue que después de mis devotas andanzas me iba al frente, a la residencia estudiantil de mi primo Gilberto Miquilena, que era un nido de ñángaras. Allí, gracias a Gilberto, entendí que la literatura era otra vaina, y accedí a unos versos sobre Lorenzo y Pepita, que escribía quien se convirtió en mi hermano ido y querido Blas Perozo Naveda. Después llegó Miquito, hermano de Gilberto, y seguimos en la parranda en el bar de lo que había sido el cine Paraíso. Me enamoré de Tatiana, una bella meretriz de La Zonita, amanecí varias veces en la Feria de La Chinita y también fui muy feliz.
Humberto Márquez