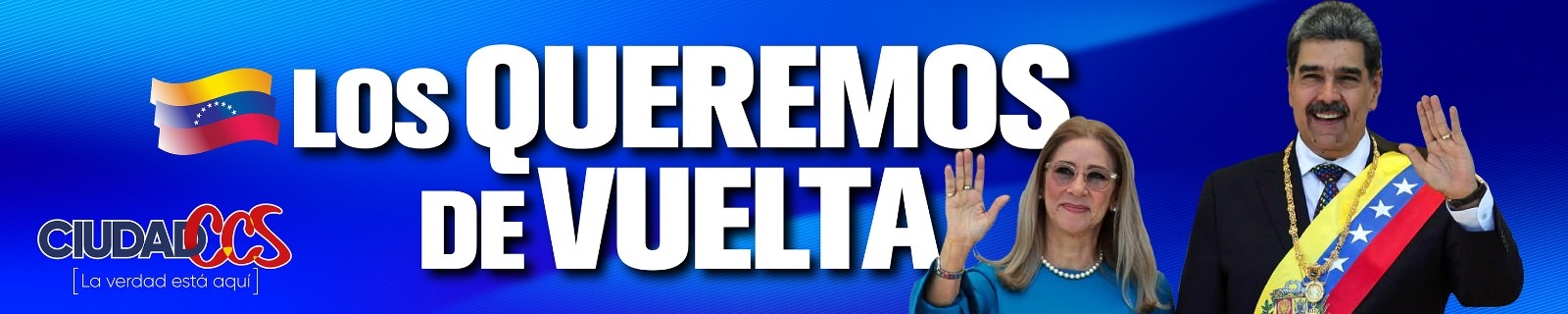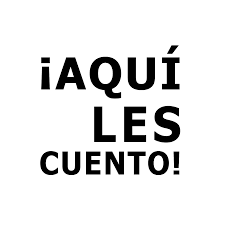Punto y seguimos | A Goyo
21/10/2025.- Principios del año 2021, Hospital José María Vargas de Caracas. Lugar y tiempo en el que nadie quería estar, y, sin embargo, allí estábamos. El covid 19 era ya, luego de un año de decretada la pandemia, una sombra de peligro constante, una lotería malvada que, a diferencia del Triple Gordo, sí que tenía altas probabilidades de que te tocara, en tu individualidad o, peor aún, en la de alguien a quien amases. Ya no eran raras las historias de un vecino, el familiar de un amigo, un excompañero de trabajo o alguien con quien fuiste a la escuela que había sido tocado por la mala suerte, es decir, la del covid que en un parpadeo nos quitaba el aire.
En ese entonces –o así lo recuerdo– en el Vargas, la zona de pacientes con covid estaba en el viejo edificio, en aquella suerte de casa enorme con patio interno que, a diferencia de otros centros de salud, te dejaba ver el cielo, árboles y un montón de gatos. Frente a ese patio, del otro lado de las puertas a las que nadie quería entrar, una capillita al aire libre, con un humilde José Gregorio Hernández en el centro, en un nicho. Velas, flores y más gatos custodios. No era un lugar prístino, pero sí visitado, se notaba. Un lugar lleno de la desesperación de los que nada tienen, excepto fe. Aún no había sido inaugurada la nueva capilla en su honor, en la vieja zona de emergencias, que existe hoy.
Mi familia y yo no íbamos a esa zona temida, sino al área de cirugía plástica – para tratar el cáncer de piel de mi padre–, ubicada justo al frente de la morgue, al fondo del hospital, por lo que debíamos atravesar el edificio viejo, y caminar rapidito viendo de refilón la zona covid a la izquierda y el patio al centro. Más adelante, cerquita de la morgue, otra capilla. Casi una iglesia en sí misma, con vitrales y una amplia nao. Estaba cerrada hacía mucho, a juzgar por el polvo, los vidrios rotos y el silencio espeso de los lugares sin gente. Casi una antesala a la verdadera muerte que manaba a borbotones. Subías una rampa, y escuchabas a los encargados de transportar los cuerpos tirar cifras y cifras. Ahora cada muerto era de covid. Camillas y sábanas blancas. Algunos días había alegría: “Esta mañana ninguno”. Pero fueron los menos.
En aquel espacio cerrado y fuera de tiempo que eran los consultorios de plástica, las esperas podían ser largas. Salir a “tomar aire” era exponerse a las camillas y las sábanas, o peor, al estremecedor espectáculo de la gente llevada en grupo –como en tour de museo– a la que alguien les dictaba normas: “No se pueden tomar fotografías”. Pensé, en un confuso momento, que era un grupo de estudiantes de algo; había credenciales, un cartelito; pero, entonces, la realidad: se abría la puerta a una salita llena de corotos hoy indistinguibles en mi memoria y al fondo, un vidrio. Más allá del vidrio, los cadáveres expuestos en camillas, que veías desde arriba en una macabra galería.
Los gritos de los familiares teniendo que reconocer de lejos, en grupo y a través de un vidrio a los suyos, aún me retumba en los oídos. Caminé lo más lejos que pude, con el aire atragantado en una burbuja en el pecho y paré de nuevo frente a la capilla cerrada con candado, rota, polvorienta y abandonada; llena de imágenes de santos olvidados, y sin consuelo para mí, para aquellas familias y los cientos de pacientes alojados en el hospital. “¿De qué sirve un altar aprobado por Roma si en la oscuridad solo hay candados?”, pensé. “Por suerte José Gregorio está por ahí, sin que nadie lo encierre, en un ladito, lleno de flores, velas, los gatos y las hojas de los árboles; y si no, una siempre puede hablar directamente con él”.
Muchas capillas remodeladas y una canonización con todos los juguetes de la liturgia de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, después pienso en José Gregorio (que no me acostumbro a ponerle el "san" antes) y me pregunto si al médico de los pobres le gustaría la pompa dorada del Vaticano. Católico como fue, seguro admiraría la belleza del rito, pero me queda esa sensación rara de que lo deja en una élite, aprobada por poderosos, prestigiosa pero lejana. "Ahora tiene el derecho de estar dentro de las capillas 'oficiales'", me dije. Nada de estar de ladito. Y se me arruga un poquito el corazón, pero entonces recuerdo: no existe solo en los altares populares u oficiales, es parte de una conciencia colectiva, de un amor genuino, de una fe verdadera. Es su nombre en presente el que generaciones de venezolanos pronuncian en los momentos de enfermedad y miedo. No es un santo porque la Iglesia lo dice, es santo porque, sin intermediarios, respondió a las plegarias de su gente. Y, con seguridad, repito: siempre se puede hablar directamente con él.
Mariel Carrillo García