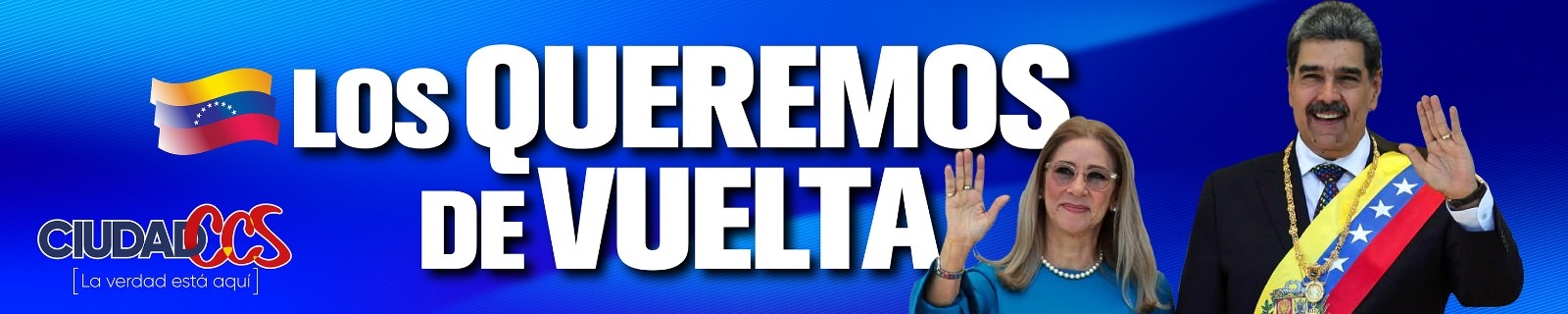Aquí les cuento | Jinete de enero (segunda parte)
05/09/2025.- Para Julialberto Alarcón, medio siglo de vida le había permitido recorrer todas las mangas de coleo del país. Ahora, sin su caballo y con la idea fija de regresar a sus predios, avanzaba en su relato como en un viaje de sueños, donde el tiempo se detiene y las imágenes cruzan ante sus ojos: como los tonos ocre del pastizal veranero, de la llanura pie montana guariqueña.
Mire, mi amigo. Criar un caballo, así como yo crié al mío, no es cosa fácil. Además, eso tiene que ser idéntico a criar a un hijo, pero claro que algo más complicado, porque el caballo no habla. Pero llegamos a compenetrarnos tanto con el animal, que solo con un gesto, un golpe de sus coces en el suelo, una danza que hacen cuando le quitas la silla y le das sabana; o venir, comer de tu mano, eso es un acto de amor puro entre un campesino y una bestia.
Ese caballo mío era tan inteligente que yo hubiera dado la mitad de mi vida porque estuviera aquí todavía entre nosotros. Pero ya ve, tenía que aparecer ese malparido y matarme el caballo.
Le cuento que el penco tenía una forma muy particular de relincho. Era así como si silbara una tonada. Entre fuerte y lánguida aquella voz que le brotaba de la garganta. El caballo al relinchar parecía decir: “Jiiiagua, jiiiagua, jiiiagua, jijijiji…
Los muchachos al escucharlo desde lejos lo reconocían.
—¡Escuchen, es el mestizo! —Decían—...
El hombre había salido del penal de Yare. Y aunque ya había pagado su pena, las malas mañas no las había dejado entre las rejas.
Pega pega seguía siendo el mismo malandro que, acostumbrado a lo ajeno, tendría que robar para no perder su miserable forma de vida…
La escopetica pequeña, que aún conservo, enterrada, desde luego, me la habían decomisado en una alcabala, cerca de Santa Lucía.
Cuando fui con los papeles a reclamarla, me informaron que le había gustado a un tal coronel Urquiola, que estaba destacado en Barinas. Tuve que viajar acompañado por una sobrina mía, la doctora Trina Alarcón Pueche, quien era jueza accidental en Santa Teresa; con ella, joven y simpática, viajé a visitar al coronel, quien nos devolvió el arma y nos invitó a una parrilla que compartía en su casa, con cerveza y todo.
Aproveché el viaje para visitar a algunos amigos coleadores de Barinas. Y a los tres días ya estábamos de vuelta en Santa Teresa.
El hombre hizo una breve pausa, respiró profundo, se quitó el sombrero y abanicó su rostro con él.
—¡Hace calor, en estos meses!, —expresó—. Tras breve pausa, continuó su relato.
El tal Pega pega tendría unos treinta y cinco años. Y usted lo veía bien vestido, como un patiquincito de ciudad; con zapatos deportivos, franelas de marca y siempre en la juerga con la caña y otros vicios.
Empecé a montarle cacería. Yo no estaba apurado. Lo seguía a la gallera, a la cancha de bolas, a la esquina donde estaba el perrocalentero, y le fui tomando la hora en que se regresaba al rancho donde vivía con una pobre infeliz que hasta una barriga le había pegado.
Para llegar al sector donde quedaba el rancho, había que tomar una pica por el monte y caminar un rato, ya que estaba ubicado en las afueras del pueblo, en uno de esos potreros invadidos por la gente que va llegando a buscar trabajo en las industrias que funcionan en los valles del Tuy.
A la pobre embarazada la vi pasar una tarde, con sus trapitos en una bolsa, mientras esperaba emboscado al tal bichito.
Al parecer, a pesar de su situación, había decidido dejarlo. Y así fue, ya que en los días siguientes no regresó al rancho.
Aquel primer sábado de octubre, la Luna llena se levantaba como un sol a las siete de la noche, dejando caer un manto de plata sobre el follaje.
Lo vi acercarse por el tramo del camino, donde había un despejado espacio medanoso. Me planté en el medio y sin decirle una palabra le disparé a la altura de las rodillas.
El malnacido gritaba y se revolcaba.
—¡Cállese carajo! —le ordené—
Yo encendí un cigarro y me quedé sentado a unos metros, a la vera del camino, hasta que el hombre obedeciera mi orden de callarse.
El Pega pega fue apaciguando su gritería. Una vez terminado el cigarro me puse de pie, me acerqué y quebré la escopeta para sacar la concha. El cartucho quemado saltó silbando hacia un mogote. Saqué del bolsillo derecho el otro cartucho “Imperial” Tres en boca. Lo elevé hacia el plato de luz que cubría todo y con la mirada de mi penco desde el cielo, lo introduje en el arma y la cerré.
—¡No me mate, don Julialberto!
Conocía mi nombre el desgraciado.
Oprimí el cañón contra su pecho.
Y se escuchó claramente el incomparable relincho de mi caballo cuando apreté el gatillo.
Aquiles Silva