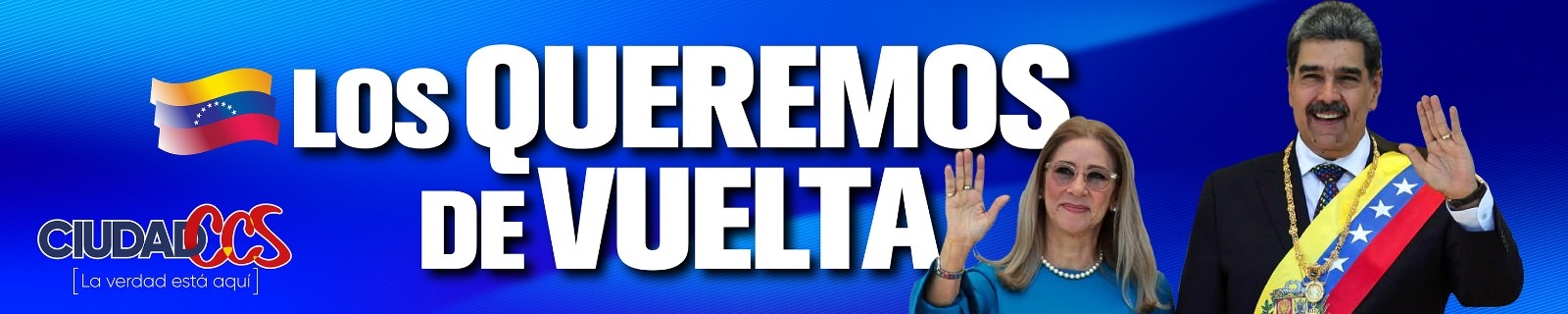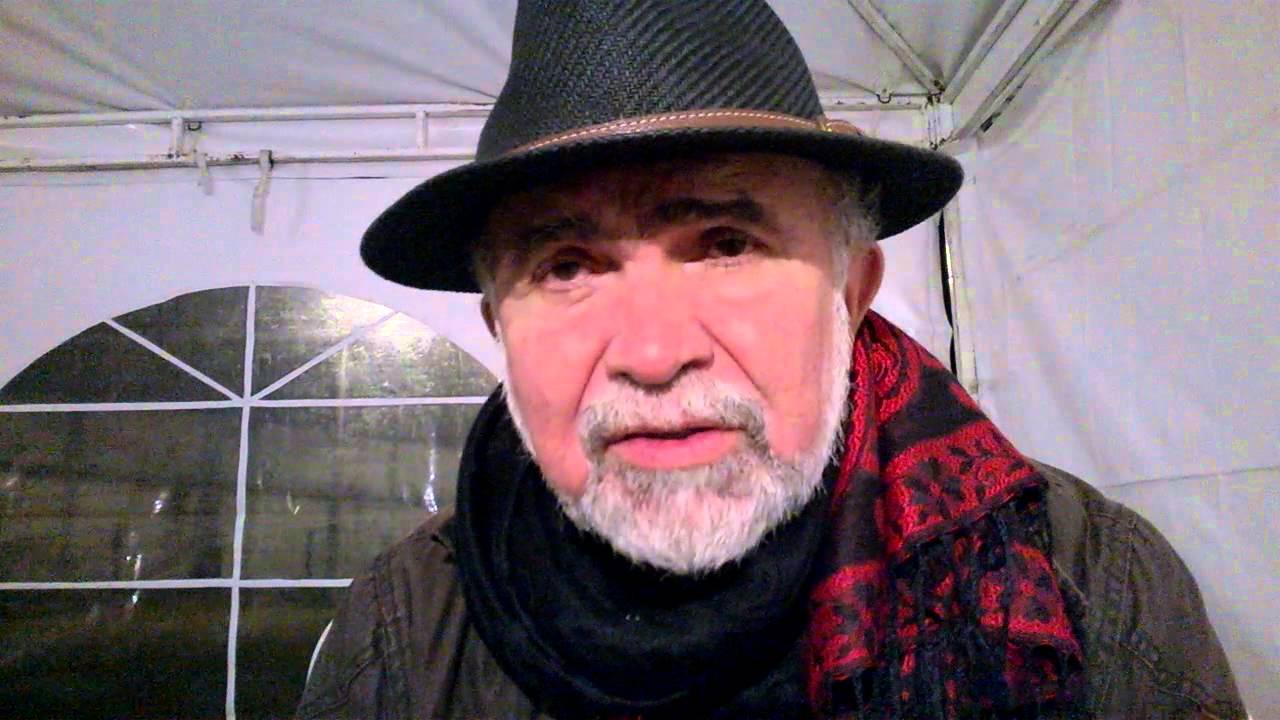Caraqueñidad | Nos vemos mañana
01/09/2025.- "Epa, Maracucho". "Epa, Ocumare". Así se saludaron, al escucharse, esos viejos amigos en el vagón del metro, durante el viaje dominical que hicimos desde Agua Salud hasta La California.
El Maracucho, de unos 45 años de edad, lleva una corneta guindada de su cuello, con la que escucha música religiosa. Domina recursos histriónicos. Sabe contagiar a todos los pasajeros y, con su vozarrón, complementa el interrumpido canto con aleccionadores discursos basados en el Evangelio. Aunque uno no oye bien por el ruido de los pasajeros, entiende que cita de memoria versículos y diversos pasajes de La Santa Biblia como si la estuviera leyendo en ese momento.
Por su parte, el septuagenario Ocumare, apodo con el que se identificó el interlocutor, de verbo mutilado debido a su tartamudez, no deja de balbucear con ciertas inconsistencias discursivas. Pide la hora. Pide plata. Pide ubicación. Quizás reclama más atención y hasta compasión. Es un hiperquinético empedernido. Tiene muchos nervios a flor de piel, porque, además —quizás por su evidente condición patológica—, es proxémico invasivo. Intenta insistentemente tocar o tener contacto, piel a piel, con todos los que le brindan atención. "Qué fastidio", dice una infortunada señora que viaja a su lado.
"¿Tú viviste con Marina?", le pregunta el Maracucho. Con su epiléptica respuesta y entre risas, lo niega enfáticamente. Remata: "Por cierto, tengo tiempo sin verla". Siguen las risas, imbuidos en sus realidades, mientras refrescan algunos pasajes de sus intimidades familiares, como si viajaran solos en ese vagón.
"No compres mercancía dentro del Sistema Metro de Caracas, ni apoyes a personas que practican la mendicidad", dice la omnipresente voz del altoparlante, al mejor estilo del Big Brother de la novela 1984 de George Orwell. Todos oímos y, callados, observamos.
En eso, irrumpe una pareja de neoemprendedores que ofrecen su gran diversidad de chucherías baratas a 160 bolos por cada dólar, mucho más que el cambio legal. Ellos son los verdaderos marcadores del sistema cambiario nacional. No hay nadie que los supere, ni siquiera el BCV.
Aunque la afluencia de pasajeros dificultaba la identificación del par de vendedores, al apenas oírlos —a pesar de que tanto el Maracucho como Ocumare estaban de espaldas—, supieron de quiénes se trataba, como guiados por un instintivo e infalible sistema de identificación facial. Uno que, con agudeza aguileña —a pesar del gentío—, se mostró inmaculado.
Ambos fueron identificados por sus apodos, los cuales se relacionaban con el producto que ofrecían. Uno era el Chamo María, por vender esas galletas dulces de la casa Puig. El otro era Chamo Ciao, por los caramelitos que iba ofreciendo a seis unidades por veinte bolos.
Una señora, en muy baja voz, mostró su admiración por lo infalible de la identificación de la gente a partir de sus voces. “Señora, la estoy oyendo”, replicó a mandíbula batiente el Maracucho, y remató: “¿Cómo no los vamos a reconocer? Somos, prácticamente, compañeros de trabajo. Ellos venden sus mercancías y yo propago la palabra del Padre Creador”.
El aviso oficial del metro en contra de los vendedores ambulantes es repetido con voz clara y alta en cada estación recorrida. Reconoce que hay un problema de mendicidad en nuestra moderna capital. Si lo dice el metro, debe ser verdad, así como es verdad que el sistema ha mejorado sustancialmente su servicio: aire acondicionado, escaleras mecánicas, embellecimiento de áreas comunes y el maravilloso método de la tarjeta electrónica para pagar el pasaje y exonerar a los mayores. Chapeau.
No obstante, en ese particular inframundo, la economía informal muta, se refugia, se mimetiza y se multiplica.
Mientras Maracucho y Ocumare siguen, entre cantos, pasajes bíblicos y cuentos mundanos, reconociendo a cada nuevo actor de la dinámica informal como si los tuvieran cara a cara, en el recorrido aparecen y se esfuman mancos que corren, amputados que saltan y mudos que hablan. También, los despreciables chulos que muestran un récipe arrugado y borroso para pedir plata en nombre de una supuesta hija que fue atropellada por un desgraciado motorizado, quien, por irresponsable, se dio a la fuga. Desde entonces, la niña está muy grave y recluida en x hospital. "Señores, si hoy no consigo plata pa'l tratamiento, le amputan la pierna"… pero lleva en eso más de cinco años. Afortunadamente, ya nadie les cree sus cuentos chinos.
El mismísimo Maracucho, junto a un correligionario suyo, a pesar de no juzgar a nadie —porque, según ellos, "el único que juzga es el Padre, el Rey y Redentor del mundo"—, no puede quedarse callado. Ocumare, con un ataque de risa, nos cuenta a todos algo acerca de un pedigüeño. "Siempre enferma a la espo-posa y pide pla-plata en su nombre. Cuando recauda, va y se lo be-be-be-be o se lo fu-fu-fu-fuma todo en el barrio", relata —con marcada gaguera— como si el dantesco episodio estuviese ocurriendo frente a sus ojos.
"Yo no pido en nombre del Señor", asevera el Maracucho a su camarada de culto. "Yo canto y hablo su palabra, y si la gente me quiere ayudar, pues yo lo acepto. Tengo hijos y mujer y vivo alquilado en La Bombilla", relata, mientras, con impresionante precisión, cita un versículo de Mateo o de Juan —no recuerdo bien— para referirse a Vitafer, otro vendedor a quien, a pesar de no haber visto, lo identifica inequívocamente por el timbre de su voz cuando ofrece los caramelos que le garantizan el sustento.
“Pena debería darles a los pastores que cobran diezmo a sus feligreses, incluso los han obligado a vender sus propiedades para invertir su dinerito como un seguro de fe”, acota, como si estuvieran hablando con él, un indignado pasajero.
En Sabana Grande —o en Chacaíto, por ahí—, se monta una señora a la que ambos reconocen como Juanita Cri Cri. Entre el susurro de los pasajeros, la bulla de los carajitos alegres que van en cambote pa'l Parque del Este y la repetida advertencia de no comprarle nada a los buhoneros ni apoyar la mendicidad, destaca el reclamo de aquella doña, vendedora del sabroso chocolate con granitos de arroz "tostao". Luego de sentarse en un asiento destinado a la tercera edad, agita los brazos y comienza a espetar maldiciones, como inquiriendo a cualquier pasajero que se sintiese aludido. Buscando líos, pues. En actitud retadora, saca media canilla de pan salado "con lengua", como dice ella misma. Comienza a devorarla y a quejarse: "Coño, ya no nos dejan trabajar, ni aquí, ni en la calle. Yo no sé qué quiere esta gente. ¡Qué no trabajemos será! ¿Y cómo nos mantenemos? ¡Qué vaina, vale!". Agrega un irrepetible mentón maternal que, aunque suena sabroso porque se lo sacó del alma, resulta altisonante, ya que aún estamos en horario "todo usuario". Un par de señores le compran varias barras de su tradicional producto.
Con el anuncio de llegada a la estación La California, Ocumare se apoya en su improvisado bastón de palo de escoba y se despide. "Yo sigo hasta Petare", responde el Maracucho. En efusivo abrazo y pronunciando, en tono sarcástico, un "Nos vemos mañana", se despiden los reconocidos invidentes, protagonistas de la cotidianidad caraqueña.
Luis Martín