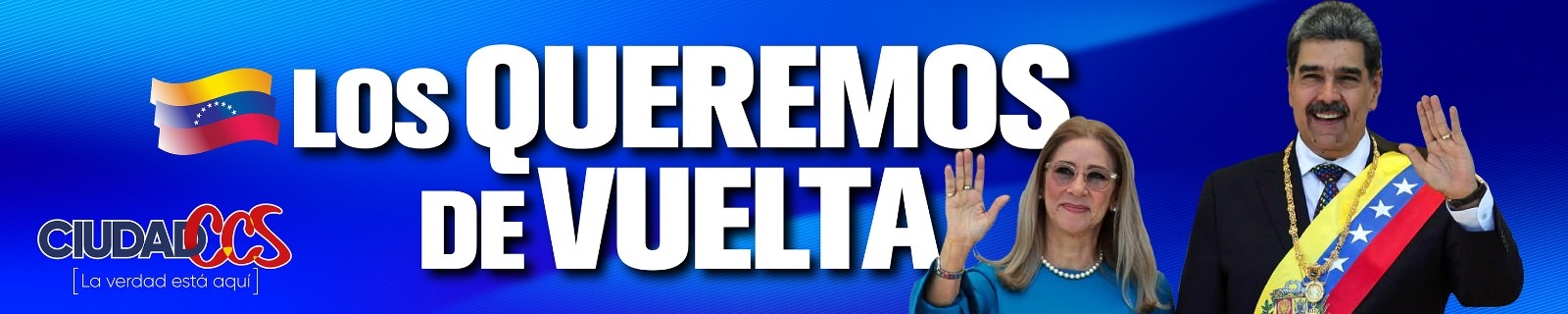Crónicas y delirios | Signos y designios de Ava Gardner y Van Gogh
Ava Gardner
22/08/2025.- Vida por muerte, equilibrio de gritos que se excluyen, días superpuestos. “Le pondremos Ava Lavinia”, decide el padre meciéndola entre tibiezas. La niña gira en redondo su verde pupilar, quizás consciente de que será su mejor arma de escándalos suntuosos. Todo estaba escrito, filmado, acontecido, antes de su verificación: hasta el gin inquebrantable. Boon Hill y Carolina del Norte le siguen los pasos ondulantes, la observan crecer, expandirse en senos de cinematógrafo. Ava alterna películas y maridos (“¡Nunca te amé, Mickey Rooney; te detesto, Artie Shaw; evapórate, Sinatra!”).
Y las marquesinas se engalanan con su espalda montés y sus cabellos cayendo como niágaras, y los fanáticos casi mueren de suicidio repentino frente a una sola de sus apariciones, y las multitudes se preguntan por qué tanta aceituna junta en la piel, por qué esa boca de húmedo Technicolor. Y la Ava Fénix renace en cada Martini (con el récord de doce, sin golpearse contra la lona súbita de los vencidos), y se acuerda de la vez que destrozó un hotel y un Picasso en Río de Janeiro, y de la celosa voracidad de dos toreros matándose por poseerla en la pública arena de Madrid, y de la ocasión imperfecta cuando conoció o desconoció a Aldous Huxley, nominado cuatro veces al Premio Nobel de Literatura (“Mucho gusto, míster... ¿a qué se dedica usted?”).
No es posible un tanteo de calles, un escueto recorrido, sin la algarabía que causa su erótica corporal: flujos íntimos, deseos licuados, mojamiento de varones. Y después, el resto de películas ineludibles: mirar a nadie desde el balcón de un cuartucho londinense, recomponer en solitario las apuestas de grados alcohólicos con Ernest Hemingway, estudiar escena por escena (e incendiada de lágrimas) Las nieves del Kilimanjaro o La condesa descalza.
Hoy, supongamos un 24 de diciembre, conmemora su pasado. El pato pekinés, que han traído del londinense Nangkim-Bar de la esquina, comparte la íngrima prisión de la fiesta. No hay licor, el médico lo prohibió con saña escrita. Ava Gardner quiere subirse a la mesa de flamenco para taconear muchas bulerías, pero prefiere imaginarlo. Hasta que aquella madrugada de fríos violentos, una muerte calva e insidiosa le llegó sin aviso de The End.
De una admiradora eterna para Van Gogh
Me topé contigo, Vincent van Gogh, un temprano y azaroso día de hace ya muchas vueltas sobre mi vida, y sobre la tuya, amado amigo. Vi una copia de tu autorretrato y nunca más pude separarme de aquellos ojos que se dirigían a lo impreciso. Ni de aquella blanca forma de permanencia sin tiempo. Ni de tu cara en triángulo de barbas.
Y empecé a seguirte, Vincent. Asistí a tu nacimiento en Groot-Zunder, un pueblo que estaba situado al borde de todos los inviernos, y escuché —como testigo de sombras— cuando tu padre dictaminó con rigidez de pastor protestante: “Se llamará Vincent Willem, en memoria de su hermano muerto”. Estuve al lado tuyo en las ausencias de la escuela y en las inflexibles clases de Teología que, por fortuna, no te condujeron definitivamente a la profesión paterna.
Te acompañé al trabajo de marchand en la sociedad de comercio Goupil, con escalas tortuosas en La Haya, Londres y París, hasta que acordaron sustituirte por el bueno de Theo van Gogh, cuatro años y un milenio menor que tú. Me encontraba muy cerca en la época que comenzaste a pintar rasgos incipientes, imitaciones, paisajes realistas (y casi compartí el cuarto meretriz de tu modelo y novia Siem Hoornik.
Después, te subí la valija a aquel sexto piso en Montmartre, donde fijamos menesteres y asiduidades. París nos enseñó El Louvre, las técnicas del dibujo, los colores del impresionismo, el estrépito de la ciudad, los insaciables caldos de Borgoña, y también la figura deforme de Lautrec y la rigurosa paciencia de Camille Pisarro, pero tú quisiste partir.
Con ayuda del fraterno Theo, nos instalamos en Arles, “el Japón del sur” de Francia, para fundar una utópica comuna de artistas en la que se compartiesen gastos e ingenios; y decoraste tu Casa Amarilla con girasoles, emociones y esperanzas, pues recibirías a Paul Gauguin, Paul el vanidoso, Paul el terrible. Aún poseo la nitidez de aquel período de pugnas, exaltación e insolencias alcohólicas, aunque me gustaría olvidar la última escena: Tú, ofendido, amenazas a Paul con una navaja, Paul se va, tú te arrepientes y decides cortarte la oreja derecha, tú se la envías a Paul con una prostituta en señal de remordimiento, los gendarmes sitian la casa, Paul Gauguin abandona Arles y a ti te recluyen en un hospital psiquiátrico.
He acopiado, Vincent, todos los libros que te exaltan, todas las páginas acerca de tus angustias insondables, todos los fieles calcos de tus obras, para conocerte más, para amarte más. Los girasoles presiden el rito de mis noches, y los lirios ocupan —por qué no usar la consonancia— los delirios de mis actos. Sufro tu biografía a extremos de alma, vagué por los museos para hallarte, emprendo oraciones sin dioses para ti.
Ahora te confieso, Vincent, lo que hace tiempo debí decirte: mi absurdo marido te odia tanto como yo aborrezco a Gauguin, porque repudia que yo viva para tu ilustre inmensidad. Por causa de los celos, ha comenzado a incinerar las estampas de tus óleos, tus cartas y tu memoria, para que no quede ningún vestigio de añoranzas, ¡cuánto lo detesto, Vincent! Y agrego otras injurias para tu cabal conocimiento: el muy despreciable no acepta que te nombre, se opone a que viaje en procura de un instante de tus cuadros, me aísla en soledad y me llama perversa, maniática e insensata.
Gauguin y mi marido, mi marido y Gauguin, son residuos de igual veneno. Se parecen como si fueran idénticos engendros de una maligna turbulencia, salvo en el arte, porque mi infeliz esposo no concluye ni los desatinos de su firma. Tienen el mismo vozarrón áspero, los mismos modales, el mismo porte irónico, y por ello existo en suplicios gemelos: es Gauguin quien ordena servirle, es mi marido el que te envidia, Gauguin bebe hasta caerse, mi esposo embriagado lo levanta, Gauguin me aflige, el otro me amarga, y ambos darían la vida por internarme en un sanatorio para dementes.
Pero basta, queridísimo Vincent, ya lo he resuelto. Hoy, cuando él duerma, le cortaré la oreja derecha y te la enviaré sin girasoles al lugar de tu infinito.
Igor Delgado Senior