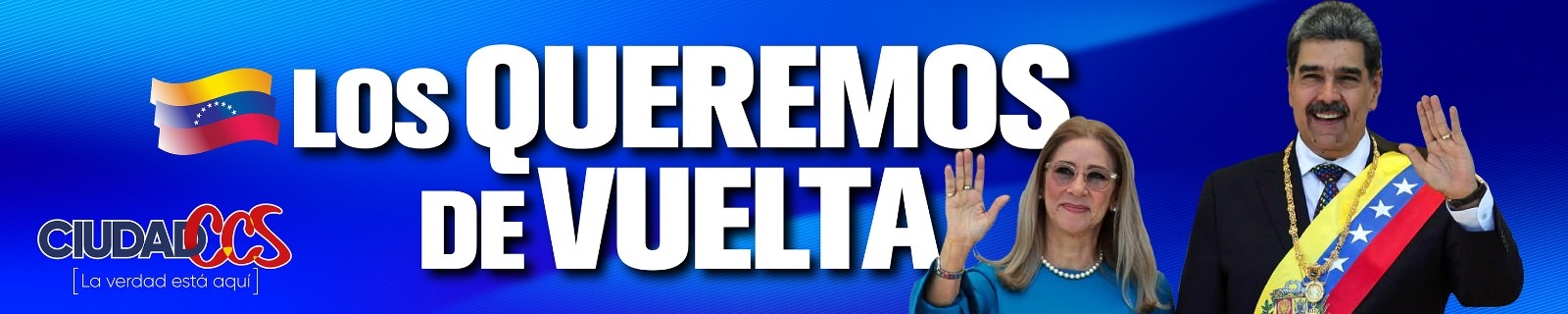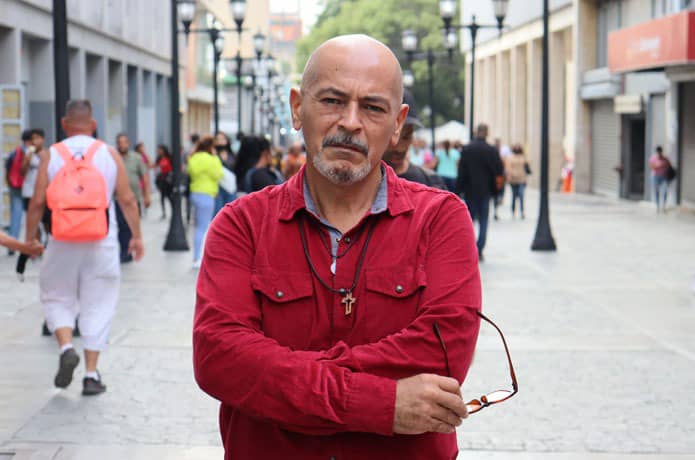Araña feminista | Violencia de género y medios de comunicación
18/08/2025.- La violencia mediática contra mujeres y niñas es un tema vital en las luchas feministas desde los años setenta, desde una perspectiva crítica sobre la apropiación de cuerpos femeninos para fines económicos mediante la cosificación y la estandarización de la feminidad, al servicio del poder patriarcal capitalista colonial.
Sin embargo, aunque existe una vasta literatura científica social, instrumentos jurídicos, guías, manuales, orientaciones, la mayoría de los medios de comunicación parecen no estar sensibilizados ni en el uso del lenguaje no sexista ni en lo contenido en nuestra norma jurídica especial Sobre Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Según la investigadora venezolana Luisa Kislinger, los medios están impregnados de violencia simbólica, relegando a las mujeres a posiciones subordinadas de forma sutil —y otras no tanto (consideración de quien escribe estas líneas)—, lo cual se define como la exposición de las mujeres en medios que explotan y discriminan su dignidad, normalizando así jerarquías de género.
La Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Venezuela, reformada en 2021, regula la conducta de los medios frente a la violencia mediática. No obstante, la práctica revela tensiones entre estas normas y su aplicación, evidenciado en un caso entre 2020 y 2021, donde la difusión sexista de una agresión sexual a niñas generó un debate sobre la culpabilización de las sobrevivientes en lugar de responsabilizar al agresor.
La revictimización mediática convierte a las sobrevivientes en cuerpos expuestos, despojando su humanidad, lo que agudiza el impacto de la violencia primigenia. En este sentido, los medios operan como vehículos ideológicos de una “pedagogía de la crueldad”, parafraseando a Rita Segato, transformando a las sobrevivientes en espectáculo.
La violencia simbólica es respaldada por titulares sensacionalistas que minimizan la dignidad de las sobrevivientes, que perpetúan la impunidad social. Frases que normalizan la violencia y desvían la culpa hacia las víctimas, como aquellas que justifican las agresiones, basándose en su comportamiento, son evidentes en el discurso mediático.
Globalmente, se estima que el 70% de las noticias sobre violencia contra mujeres contienen sesgos de género. Algunos estudios evidencian que en América Latina, la mayoría de las coberturas colocan a la sobreviviente como parte del problema, ignorando las estructuras que generan tal violencia.
Adicionalmente, las sobrevivientes de estas agresiones reportan efectos psicoemocionales severos, como estrés postraumático, exacerbados por la exposición mediática. En el caso de los femicidios, dicha cobertura sexista agrava el impacto psicoemocional de las familias de las víctimas.
A pesar de que la legislación venezolana reconoce la violencia informática y la ofensa pública por razones de género, su implementación tiene retos significativos por la persistencia de actitudes sexistas, machistas y misóginas. Esto se agrava cuando otros sistemas de opresión como el racismo, el clasismo, la xenofobia y otros intersectan con la violencia de género.
A través de un análisis de la cobertura mediática de femicidios recientes ocurridos en nuestro país, se observa una narrativa que comunica no solo el lenguaje ambiguo, sino que centra la atención en aspectos de la vida privada de las víctimas, roles y mandatos de género, así como ideales del amor romántico, lo que contribuye a desviar la responsabilidad del agresor. También se hace visible que hay un esfuerzo en algunos medios por presentar la “víctima perfecta”, que llega a inmolarse por seguir principios morales patriarcales o la "víctima imperfecta", la cual se culpa por “exponerse” a la violencia, obviando la verdadera naturaleza del problema que radica en la estructura social.
Es esencial transformar el lenguaje periodístico para desnaturalizar la violencia de género, lo cual requiere la institucionalización de prácticas éticas, protocolos de cobertura sensibles al género y la capacitación continua en perspectiva de género interseccional. La narrativa mediática debe centrarse en causas estructurales y derechos de las sobrevivientes para que el periodismo sea un ejercicio profesional de transformación social.
Finalmente, la Ley para la Promoción y Uso del Lenguaje con Enfoque de Género (2021) establece directrices para los medios de comunicación que buscan fomentar el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista, promoviendo la igualdad y equidad de género en la sociedad. Para enfrentar la resistencia a estos enfoques, urge la implementación de programas educativos que promuevan una cultura de igualdad, equidad y justicia social, que brinde herramientas para identificar y desmantelar estereotipos que reproducen la violencia y así transformar la cobertura mediática en una fuerza para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Gabriela Barradas