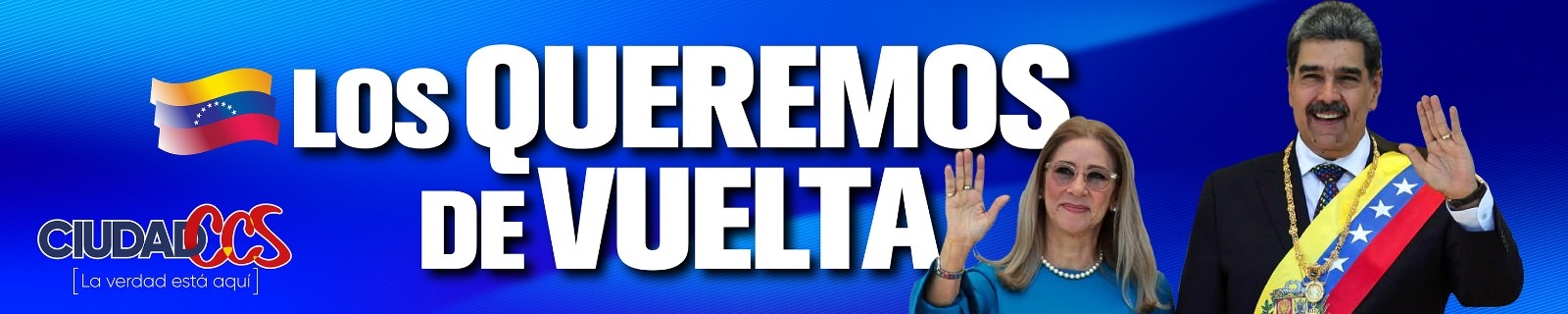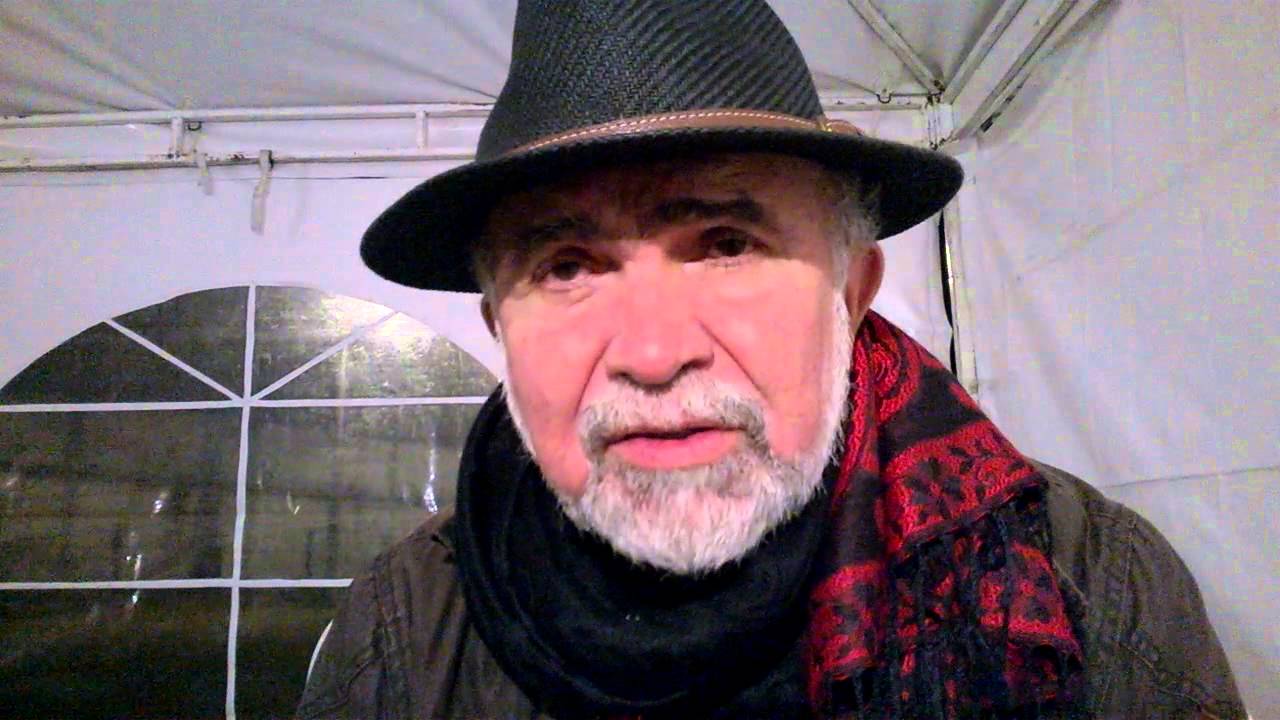Aquí les cuento | Cero kilómetro II
15/08/2025.- Los aviones para mí eran toda una novedad. Y aunque mi casa queda bien alto en el cerro del valle, que ya conoces, nunca me había elevado más allá del Ávila la vez que subimos en cambote en el teleférico, cuando el profesor de Castellano, del liceo Pedro Emilio Coll, donde me gradué de bachiller hacía unos tres años, nos llevó en una excursión muy buena. Bajamos hasta el parque Los Venados. Desde allí caminamos un poco hasta el mirador La Zamurera y se veía Caracas bonita. Y hasta el cerro donde queda el rancho se ve como un nacimiento. Pero aquí se sienten los motores del avión, como que un dinosaurio estuviera haciendo la digestión y en un instante se levantó más allá de las nubes y quedamos todos en silencio, serenito todo aquello.
Cuando el avión llegó a treinta y tres mil pies, algo así como once kilómetros pa'arriba, parecía que estábamos estacionados en el aire. Yo me sentí grande en ese momento. Me preguntaba, ¿cuánto estarían disfrutando los que no tenían un ala que les impidiera ver hacia abajo?
A mí me dijeron que desde arriba se podía ver la cola de gente que caminaba como hormigas cargando sus bojotes por la selva del Darién. Claro, pero creo que eso era una mentira de los charleros del barrio para exagerar la cosa.
Al rato de haber despegado de Maiquetía, después de que el avión se estableciera en el espacio, dos aeromozas, bien bonitas, por cierto, nos entregaron comida. Aquello estaba bien sabroso. Las tres comimos y nos tomamos el juguito correspondiente.
El vuelo fue muy tranquilo, unas seis horas, de un solo jalón llegamos al aeropuerto de Nueva York.
Empezamos a salir. Cada quien con su bolso de mano y el pasaporte a la vista. Me puse nerviosa cuando al pasar mi bolso por aquel aparato de rayos X me separaron un momento y me pidieron que abriera para ver un contenido sospechoso. Cuando abrí, fijaron su atención en el envoltorio de aluminio que contenía la rueda de camión que había preparado en la mañana para entrarle cuando me pegara el filo. Era la arepa con queso, que ni me acordaba de ella porque una vez que comimos en el avión, ni pendiente. Me dijeron que tenía que dejarla porque no estaba permitido entrar arepas por el aeropuerto. Bueno, la dejé, pero estoy seguro de que se la hartó alguno de los funcionarios. Mis dos compañeras de viaje: Alicia, la de Cabruta y Clementina, de Barlovia, pasaron sin problema y nos reunimos las tres en el pasillo.
Me saltó el corazón cuando vi a mi amiga Jake, quien nos esperaba. Al fin pude abrazarla después de tantos años. Ella saludó cordialmente a mis dos amigas, a quienes también conocía por los contactos y gestiones realizadas para traernos hasta el territorio de los sueños.
—¡Vengan por aquí muchachas! ¡Vamos por las maletas!
Las tres la seguimos. Ella nos mostró el teléfono y por primera vez vimos las maletas que nos habían asignado como equipaje.
—¡Saquen el tickete! Cuando vean las de ustedes las sacan de la cinta transportadora que las mueve sin detenerse y verifican que se correspondan con el número de identificación que tiene cada una. —Ya llegamos. Yo las espero en el pasillo.
Y se retiró.
Así lo hicimos. Tomamos aquellas maletas, todas eran idénticas y muy pesadas, por cierto. Menos mal que tenían rueditas. Caminamos hacia la salida, simpre siguiendo las orientaciones de mi amiga, quien nos había indicado que, al llegar al pasillo, saliera primero Alicia. Después de contar hasta treinta, mentalmente, saliera Clementina y yo esperara hasta contar cien y saliera, exactamente por la puerta por donde la vimos salir a ella.
¿Cuál sería el misterio de la contadera y de separarnos?
—¡Afuera están los carros. Ahí las está esperando Big John. Lo van a reconocer. Mírenlo aquí en la foto!
—¡Él las guiará! ¡Yo las espero en el lobby del hotel. Me adelantaré a completar lo de la reservación!
Nos mostró a un señor barrigón, de unos sesenta años, con el cabello blanco y un bigote oxidado por el humo del cigarro.
Al llegar a la parte exterior, se nos acercó el señor de la imagen mostrada por Jake, quien, sin decir palabra y con un cigarro a medio consumir del lado derecho de su boca, nos fue repartiendo a las tres, cada una en un vehículo. El conductor tomó la maleta y la colocó en el asiento delantero de la derecha. Yo me senté atrás. Igual lo hicieron las dos amigas, en la medida en que iban llegando a la parada.
Al salir del aeropuerto, tomamos por una autopista lateral que nos condujo a través de la ciudad por cerca de media hora hasta que llegamos al hotel. Ahí, un hombre uniformado y con guantes blancos nos abrió la puerta del taxi de cada una y descendimos.
Los taxis siguieron y nosotras entramos al salón de recepción donde nos esperaba Jake con una gran sonrisa, sentada en la barra.
El Big John se le acercó y le entregó una bolsa azul con unos sobres en su interior. Nos miró, sonrió satisfecho y desapareció de nuestra vista.
Jake se nos acercó jubilosa. Nos abrazó y rió muy alegre.
—¡Niñas!, exclamó. —¡Vamos a brindar por el éxito de la operación!
Yo la escuchaba y no entendía nada. Seguramente será que me van a implantar otras tetas. ¿A qué operación se referirá? Por ahí no será la cosa, porque las tres tenemos todo natural y estamos bien buenas, pensé, mientras probaba aquel espumoso vaso de champagne.
Aquiles Silva