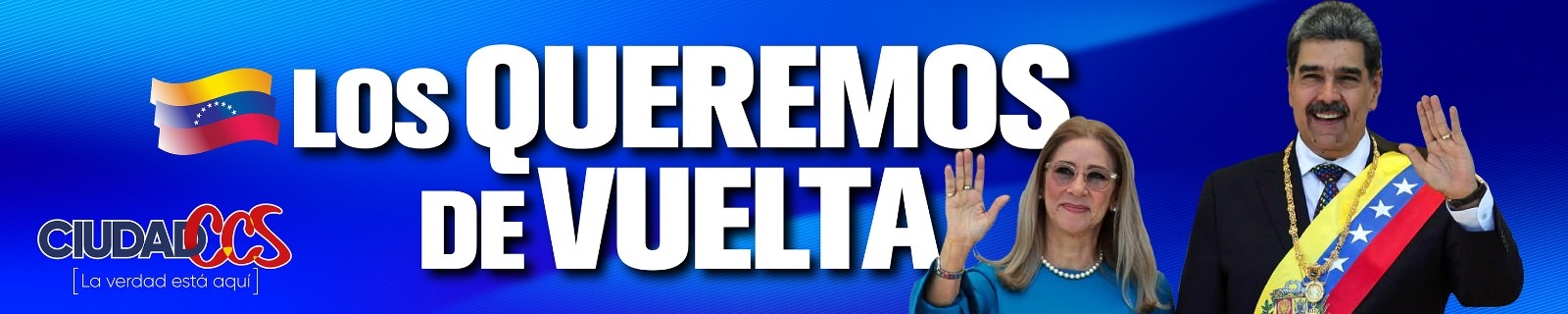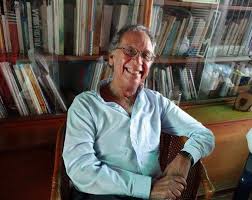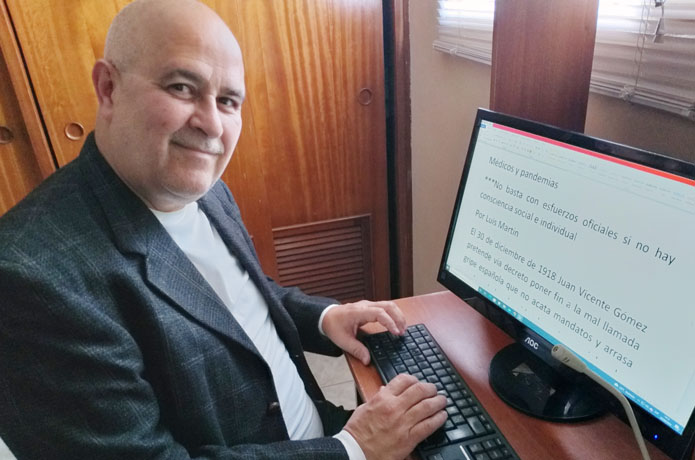Historia viva | Cacao eres y en chocolate te convertirás
09/07/2025.- Antes que llegaran los españoles a América, el cultivo y procesamiento del cacao en muchos pueblos originarios tuvo un componente mitológico y sagrado que estaba relacionado con los signos de poder en las estructuras sociales de los aztecas, mayas y olmecas de Centro América, por ello jugó un papel preponderante en las sesiones espirituales y de consagración u ofrendas en las culturas originarias.
Al iniciarse el proceso de colonización, conquistadores y misioneros españoles destruyeron la creencia de que este árbol, su fruto y alimento tenía poderes divinos y se impuso el “poderío de Dios” y el tributo de la sangre de Cristo, (el vino) y la ostia en el cuerpo del Señor para sustituir al cacao.
Pero a lo que no se opusieron los españoles era al uso mercantil del procesamiento del cacao y lograron que aquella bebida exótica venida de las entrañas de las tierras de ultramar fuera consumida primero por el entorno cortesano como si se tratara de beber oro para enriquecer los paladares desabridos del reino español, que ni el café árabe ni el té chino proveían. Y si a aquella bebida pastosa se le agregaba azúcar india, resultó ser un descubrimiento culinario que pronto se convirtió en un gran negocio una vez que se hizo popular entre los europeos.
Desde la primera expedición de Hernán Cortés
Los llamados “Grandes cacaos”
Los españoles encontraron en las culturas mesoamericanas un fruto que iba y venía de un lado a otro por el territorio controlado por los aztecas. Era el cacahuacintli, cuyas semillas transformadas en bebida se llamaban cacahuatl. Su comercio llegaba incluso hasta más allá de sus fronteras. El interés de los nativos por este producto era tal que los europeos consideraron que las pepitas de cacao constituían una especie de moneda, pues servían como un equivalente para los intercambios. La situación era diferente en el territorio de la actual Colombia y en los Andes, donde el cacao se daba en forma silvestre y los indígenas lo consumían como otro producto.
Se sabe que en México los españoles le quitaron su carácter sagrado, su siembra fue desritualizada y su consumo, restringido a la nobleza, se amplió a sectores populares. Así, durante la colonia se logró un alto nivel de comercialización del producto. Desarrollaron regiones económicas y para su explotación emplearon básicamente esclavos y mano de obra indígena. Guatemala y Tabasco, la provincia de Venezuela y Guayaquil, en el Ecuador, adquirieron gran importancia en la producción de cacao a lo largo de la colonia y de modo especial en el siglo XVIII. En la Nueva Granada los jesuitas introdujeron su explotación y comercialización. Al igual que otros empresarios laicos, combinaron su cultivo con actividades como la ganadería y el cultivo de la caña de azúcar.
En Venezuela y en Ecuador primó el sistema de plantación, en torno al cual florecieron pequeñas y medianas empresas que vendían a grandes tenedores y comerciantes sus cosechas. En Colombia, el cultivo de cacao no fue extenso y no predominó el sistema de plantación cacaotera, sino el de haciendas. Aunque se dice que en Mompox hacia 1750 había haciendas de cacao hasta de "60 mil árboles", se trataba de cultivos que apenas ocupaban 40 hectáreas de tierra.
La sensibilidad del cacao se refiere a su susceptibilidad a diversos factores ambientales y a cómo estos afectan su crecimiento y calidad. El cacao, como cultivo, es delicado y requiere condiciones específicas para prosperar. La sensibilidad abarca desde la necesidad de temperaturas y precipitaciones adecuadas hasta la susceptibilidad a enfermedades y plagas, y también incluye la respuesta a prácticas agrícolas y condiciones del suelo
En los siglos XVIII y XIX, el cacao fue un motor económico crucial para Venezuela, pero su producción y comercio se vieron afectados por conflictos bélicos y cambios en la economía. La Guerra de Independencia y otras guerras civiles causaron daños a las plantaciones y alteraron las rutas comerciales. Aunque el café eventualmente superó al cacao como principal producto de exportación, el cacao siguió siendo importante y su cultivo continuó siendo un eje central de la sociedad venezolana.
Pero, ¿la evolución del consumo de chocolate fue resultado del mejoramiento del ingreso de la clase media trabajadora? Esta pregunta se ha formulado por varios académicos y ha sido abordada desde diferentes ópticas historiográficas: la historia social, la historia de la comida, la historia del consumo, la historia natural, la historia económica y empresarial. Desde la historiografía del consumo, los trabajos de Norton (2006; 2008) establecen que “el gusto europeo por el chocolate surgió como un accidente contingente del imperio”, pero también desde una percepción sociológica como la de Bourdieu (1984), que incorpora los determinantes estéticos y las jerarquías sociales como parámetros de un consumo que generó distinción y estatus a los ojos de la sociedad. Por otro lado, Jan de Vries (1994) menciona que el deseo masivo de bienes de lujo pudo motivar a la gente a trabajar más y poder pagar sus nuevos hábitos de consumo; mientras Moss y Badenoch (2009) establecen que el chocolate empezó a asociarse con una aristocracia adicta al lujo. Wolf (1982) y Mintz (1985) argumentan que el consumo se incrementó por la estimulación energética que daba a los trabajadores para lograr mantenerse durante jornadas laborales más prolongadas.
Aldemaro Barrios Romero