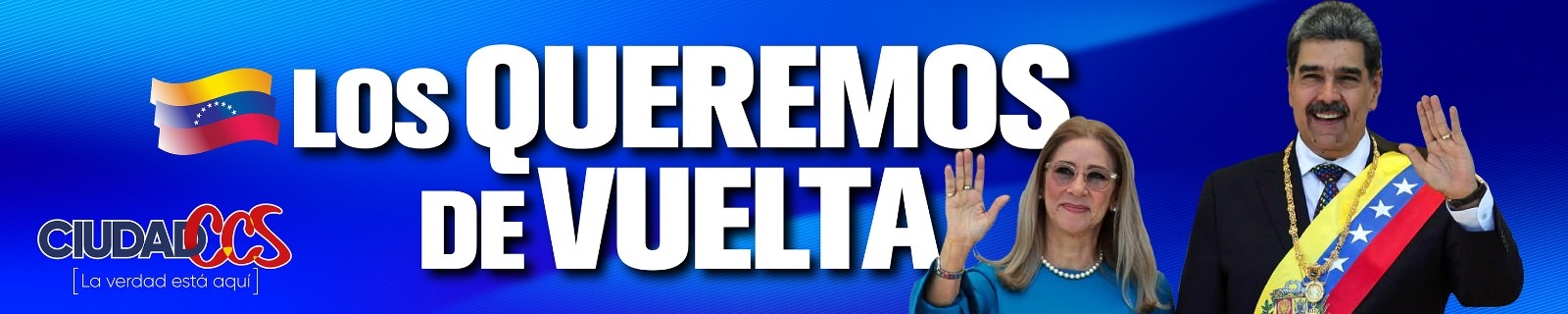Tinte polisémico | Organización, valores, sociología y administración
09/05/2025.- Acostumbrábamos, a mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, en la Escuela de Administración y Contaduría de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV, específicamente en la cátedra de Sociología, dictada por la profesora y socióloga Rigel Urquía Blanco, a leer artículos de prensa cuyos contenidos tuviesen pertinencia con el programa de la asignatura.
En cierta ocasión, me correspondió leer un artículo de prensa que tenía la particularidad de haber sido publicado, para la época, en más de un diario de circulación nacional, y cuyo contenido versaba sobre la jerarquía de determinados "valores colectivos" que privaban en la sociedad japonesa y su comparación con la realidad latinoamericana.
Así, en el contenido del artículo, se refería a que en el Japón, en los ámbitos de las instituciones públicas y empresariales, la contribución al "logro" constituía la prioridad individual y colectiva en la nación nipona; en un segundo nivel, la "filiación", es decir, el sentido y el sentimiento gregario, el de pertenecer a una comunidad privaba sobre la necesidad individual; y, por último, el "poder", como meta y razón de ser y actuar en cualquier entorno.
Permitía esta jerarquización de valores, según el articulista, explicar la dinámica, las motivaciones y los intereses que privaban en los procesos intrínsecos de las organizaciones japonesas en general.
De esta forma, se abría un interesante debate en la clase de Sociología, donde los cursantes nos planteábamos si esa pirámide de prevalencia de valores —logro, filiación y poder— aplicaba en nuestro contexto latinoamericano y, con una delimitación precisa, a nuestro país, con particular énfasis en el aparato burocrático estatal.
Muchos cursantes en aquel momento fijaron posición y argumentaron, con ejemplos y explicaciones de distinta índole, que en nuestro país esos valores atendían a un orden distinto. El poder era lo esencial, en segundo lugar, lo colectivo y por último si era necesario el logro.
Ahora bien, el análisis para lograr una aproximación de las estructuras piramidales de valores de una determinada nación demanda un estudio que implica dimensiones históricas, políticas, antropológicas, económicas, sociales, psicológicas y educativa, entre tantas otras, por lo cual se anticipa una perspectiva de preeminencia de las llamadas ciencias humanas o denominadas también ciencias blandas. Por ello, se justifica la formación multidisciplinaria de los gerentes con el objetivo de comprender el comportamiento organizacional y su conducción como campo de estudio de la disciplina administrativa.
Son las organizaciones, en esencia, cuerpos estructurados por individuos que formal e informalmente se coordinan para el logro de metas y fines, con base en procesos, reglas, valores, roles y responsabilidades, adecuándonos a nuestro tiempo, soportados por las nuevas tecnologías. En lo que nos compete a los venezolanos, como país integrante del sur y oriente globales, nos corresponde, en particular a los administradores, plantear teorías y modelos alternativos con pertinencia y adaptación a nuestra realidad y tiempo, tanto en la administración pública como privada y mixta, o a las modalidades que surjan con el devenir del siglo XXI. En esta forma, se contribuye con la unidad curricular Fundamentos de la Administración del Programa Nacional de Formación de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas.
Héctor Eduardo Aponte Díaz