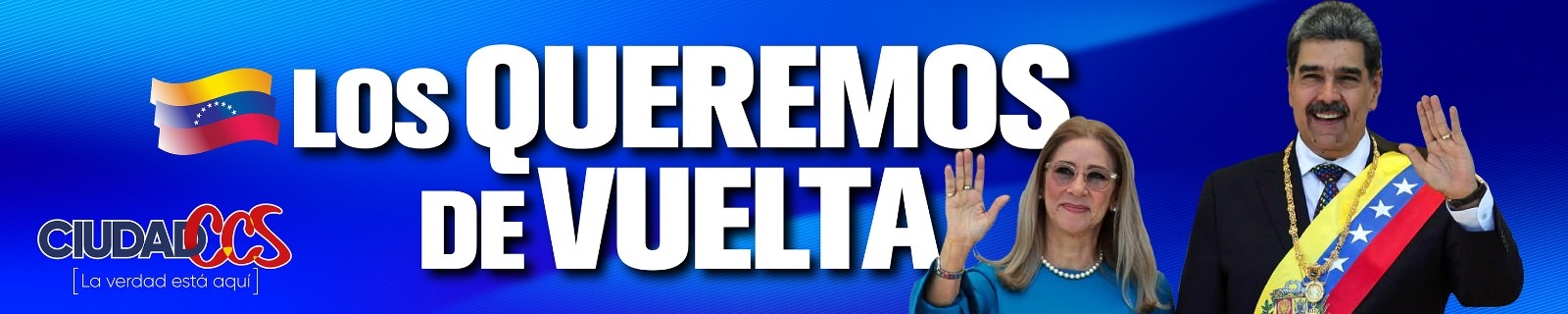Caraqueñidad | El agua, protagonista de la vida caraqueña
12/05/2025.- El agua fue, es y será siempre vida, y en Caracas no fue la excepción ya que desde los días de su fundación como ciudad y su vertiginoso crecimiento poblacional, el vital recurso ha sido centro de atención de los dominantes y también del pueblo.
Como en el mundo entero, el agua ha sido necesaria para saciar la sed, para preparar alimentos, para el aseo personal, para la salubridad pública, para mantener la estética, para la industria.
Una de las principales ofertas naturales, además de su envidiable clima y el seguro resguardo que representa el gran cerro El Ávila es, sin dudas, el caudal de sus puras aguas de quebradas y ríos circundantes del valle fundado en 1567.
Una prueba de ello queda plasmada en el relato acerca de la mudanza de la Catedral de Santa Ana de Coro a Caracas, so pretexto de proteger sus bienes y tesoros ante los constantes ataques de piratas en la zona costera del occidente del país. De esos días de 1636 se tiene testimonio acerca de la influencia eclesial a través del obispo Fray Gonzalo de Angulo —enamorado de las cristalinas y reconfortantes aguas caraqueñas provenientes de tres riachuelos: Anauco, Caroata y Catuche, y de alguna zona del Valle de La Pascua— al igual que su sucesor, Fray López Agurto de La Mata, amigo del gobernador Ruy Fernández de Fuenmayor, facilitan la formalización de aquella permuta. Y aunque la historia y sus escribientes no profundizan en el tema, está claro que la pureza del agua caraqueña jugó un papel determinante de su transformación en el centro urbano. “El que bebe de Catuche regresa a Caracas”, fue el dicho de moda.
Pero ya desde esos días se preveía que no sería suficiente con respecto a la cada vez más creciente cantidad demandada por la acelerada explosión demográfica en torno a lo que años más tarde sería la Sucursal del Cielo, la Sultana del Ávila y la Cuna del Libertador.
Sistemas políticos, desde la Colonia misma, luego pasando por autoridades criollas hasta tomar forma de República, incluso en la actualidad, siempre tuvieron en la óptima y eficiente prestación del servicio de agua potable un inmenso desafío.
Muchos autores han escrito sobre el inoloro e incoloro aunque no tan inocuo tema. Respetados cronistas como Iraida Vargas y Mario Sanoja Obediente incluso publicaron El agua y el poder: Caracas y la formación del Estado colonial caraqueño, 1567-1700, en el que hacen un transparente recorrido por la historia del vital líquido, su influencia en el desarrollo de la sociedad y su utilización como instrumento de poder. Quiénes tenían o no acceso al agua. Cómo nacieron los primeros intentos de centros de su almacenamiento, de distribución y de saneamiento para garantizar que todo el mundo pudiera acceder al preciado regalo natural; un regalo que empezó a tener un costo, para unos mucho más alto que para otros.
Alejandro Humboldt, Arístides Rojas, Gabriel García Márquez, Francisco Herrera Luque, Juan Ernesto Montenegro, más recientemente Romer Carrascal, Carlos Alfredo Marín y tantos otros, han dejado embriagantes gotas con sus textos explicativos acerca de la influencia del agua como recurso necesario y compatible con la vida de esta metrópolis. Hemos tratado de agrupar algunas de esas ideas e historias que contamos en estas líneas.
Desde sus inicios, saciar la sed y otras necesidades de los primeros habitantes implicaba acudir al caudal del río Catuche, declarado en 1573 por el Cabildo como principal centro de abastecimiento del agua potable para Caracas, así como el agua un bien de utilidad. De allí nacen los primeros centros de acopio o almacenaje de agua con incipientes ideas de acueductos —dicen que basados en las ideas de los romanos, verdaderos maestros del arte de la arquitectura y de los sistemas hídricos.
Es así como en la capital venezolana, aún provincia en esos días, existen los antecedentes de las Cajas de Agua. Casualmente, a finales de los años 1600, con mano de obra del pueblo y de los mismísimos frailes franciscanos, nace la primera de ellas, entre lo que hoy es la esquina de Las Mercedes y Caja de Agua, desde donde el líquido manaba por gravedad hacia la zona centro sur caraqueña, hacia los alrededores de la plaza Mayor y seguía su curso hacia el importante río Guaire, que aguardaba en la parte sur para recibir los sobrantes de esos puros caudales a los que se sumaban las aguas de las lluvias aún sin sistema de drenajes. Algunos autores indican que previamente existió la Caja de Agua cercana a las actuales esquinas de Veroes y Jesuitas. Todos coinciden en la importancia de estar asentado cerca de donde están estos sitios que, además de surtir agua potable, servían para purificar el líquido ya que sus sedimentos se asentaban en el fondo de esas minipresas.
La evolución y la demanda fueron perfeccionando los sistemas para tratar de abarcar las exigencias de la creciente población. Muchos autores hablan de las dificultades presentadas a los negros a quienes se les impedía cargar agua en los sitios de distribución, por lo que debían sortear los peligros que implicaba llegar hasta el propio río. Incluso, dicen que solo se les permitía cargar su agua en la oscuridad de las noches. Y cuando acudían a tan importante labor, las mujeres negras eran víctimas de las maldades ciudadanas de aquellas oscuranas, violaciones y asesinatos incluidos.
“El agua de Caracas es fresca, delgada y muy buena, pero es escasa; pues está mal administrada y en ocasiones no alcanza para el consumo general”, afirmó Pedro Núñez de Cáceres en 1840, escritor de origen dominicano radicado en Caracas, con lo cual desvela el deficiente sistema de captación y distribución del agua.
Por aquellos días construir los sistemas necesarios resultaba muy caro y difícil, por carestía de materiales y escasez de mano de obra calificada, pero se insistió y se fue logrando un andamiaje que garantizara el servicio.
Tener acceso al agua y su distribución daba poder porque de ella dependía, como ahora, el aparato productivo y de desarrollo de la vida socioeconómica y hasta cultural de Caracas y el país en general.
Surgió un oficio: los aguateros, que eran personas que cargaban agua en lomos de burros y mulas para venderla a la población que no tenía acceso a las pilas ni a las cajas de agua. Los más afortunados disfrutaban el servicio de agua que en forma descendente manaba a través de incipientes tuberías o de rudimentarias acequias de cal y canto y otras de cierto tipo de barro.
A finales de 1700 nace la figura del celador de montes y agua, una especie de vigilante conservacionista encargado de comprobar los niveles de las quebradas y la calidad y pureza de sus aguas. Todo era parte del sistema. Todo era parte del gran negocio que llegó a fijar el cobro de impensables 10 pesos por el servicio. Dicen que era muy costoso.
Otro noble y necesario oficio, en torno al agua, fue el de las lavanderas. Pero el irrespeto a las normas más los embates propios de la naturaleza fueron mermando las fuentes naturales de agua y los bajos niveles dieron paso a gente sin conciencia ni escrúpulos que hacía sus necesidades en esos sitios, se bañaban ellos y sus bestias, lo que fue atentando contra la pureza de años anteriores.
Ante tanto uso y abuso empezó a hacer falta el mantenimiento, tanto operativo como de saneamiento, para garantizar la cristalinidad y calidad del líquido, al que en algunas ocasiones se responsabilizó por brotes de enfermedades que constituían un lunar político para la salud pública caraqueña.
La creciente demanda del vital servicio instó a los gobiernos de turno aumentar los puntos de suministro, que según los cronistas eran puente de La Pastora; dos fuentes en la esquina Dos Pilitas —actual nombre de esa esquina—; Fuente de La Trinidad; esquina de Ferrenquín; esquina de Altagracia; dos fuentes en plaza Bolívar —hasta 1865—; plaza de San Jacinto; San Lázaro —Corazón de Jesús a La Hoyada—; esquina Cruz Verde; Santa Rosalía; Llaguno a Bolero; Cuartel Viejo a Balconcito —llamada Bejarano—; esquina de Solís; San Pablo; esquina Padre Rodríguez; esquina Los Angelitos y plaza de San Juan. Suman 17 puntos que igualmente se hicieron insuficientes.
La dinámica evolución de Caracas como urbe apostando a la modernización nos lleva al afrancesado gobierno del Ilustre Americano, Antonio Guzmán Blanco, presidente durante cuatro lapsos entre 1870 y 1887. En el segundo de ellos, específicamente en 1874, inaugura el nuevo acueducto de Caracas, para agregar mayor caudal a los entonces precarios servicios existentes.
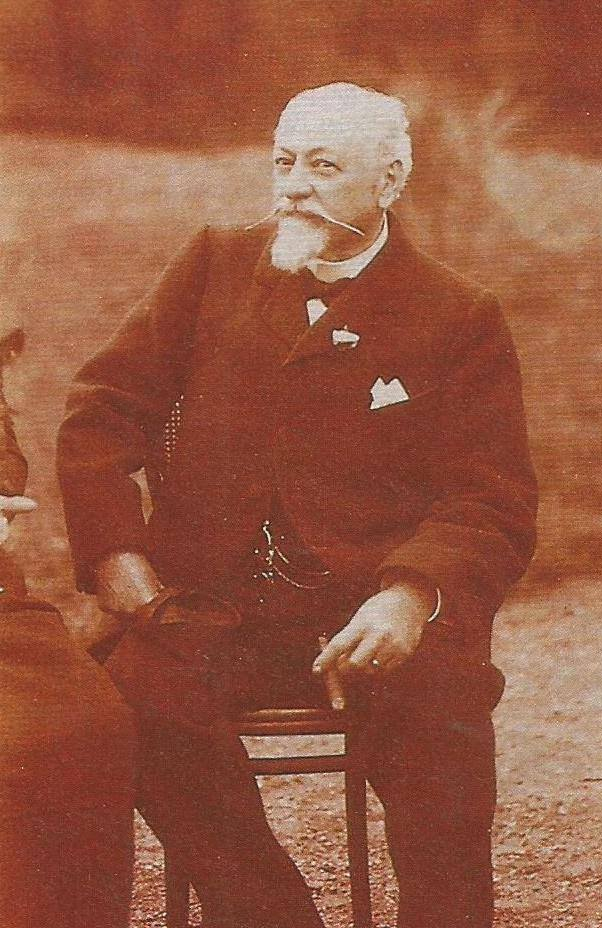
El moderno sistema entregado por el Ilustre Americano a la ciudad constaba de 47 kilómetros lineales desde la toma en el río Macarao hasta el tanque en la parte alta de El Calvario —huelga decir que fue una obra integral que transformó 17 hectáreas estériles de aquel cerro en un parque de disfrute para los venezolanos de la época con vigencia en la actualidad—. Se garantizaba desde entonces 400 litros por segundo, aunque por fallas iniciales solo llegaban 50 litros. Pero ello se subsanó y desde el 4 de noviembre se inauguró oficialmente el sistema que luego trabajó a la perfección.
“Os felicito ilustre General y felicito a la República (…) por la grande y filantrópica idea de abastecer de agua a una capital cuyas necesidades se hacen cada día más imperiosas…”, expresó en su momento H. L. Boulton, en representación de la Junta de Fomento, ante 25 mil personas que celebraban el acuoso e histórico hecho.
“…parece que al traer las aguas del Macarao, para que sirvieran de bienestar (…) y fecundar el hermoso valle de Caracas, haya querido simbolizar con ellas el bautismo de la nueva era de paz, progreso y honra nacional”, puntualizó el narcisista gobernante luego de tomar un vaso de agua recogido del tanque, a manera de comprobar la pureza de las aguas y brindar absoluta confianza a todo el pueblo.
Sin dudas, era una ambiciosa, necesaria y efectiva obra que además sumó 34 puentes más el estanque de 100 metros de largo, 20 de ancho y 2 de profundidad con un costo de 380 mil venezolanos —moneda del momento— más 214 mil de lo referente al Paseo Calvario, que aún sobrevive para el disfrute de todos.
Caracas, crisol de culturas, tradiciones y esperanza de crecimiento económico y familiar siguió abriendo sus puertas a migrantes del país y extranjeros. La demanda del vital líquido seguía creciendo al ritmo de toda metrópolis en expansión. Así transcurrió el fin del S. XIX y la primera mitad del XX.
En 1941, el Ministerio de Obras Públicas, MOP, se encarga de los asuntos inherentes al agua en Caracas. Un par de años más tarde nace el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, INOS. Pero ya no era solo para Caracas sino para todo el país. La eficiencia fue reconocida en América Latina y el mundo.
Se le da forma y vida al Acueducto Metropolitano, integrado por una red de embalses vecinos y modernos sistemas de bombeo. El Tuy I garantizaba 4.000 lts/seg traídos desde La Mariposa.

En el marco del 400 aniversario de Caracas, 1967, se inaugura el Tuy II, que se surte desde Lagartijo y garantiza 8.000 lts/seg para abastecer el este de la ciudad. En los años 80 se suma el Tuy III, que traía agua desde Camatagua a razón de 9.000 lts/seg. Pero la demanda seguía en ascenso vertiginoso. Y comienza el suministro de agua desde Taguaza-Taguacita, con almacenamiento de 180 millones de m3 y se conectó a los sistemas ya existentes, lo que garantiza 5.600 lts/seg adicionales desde finales de los años 90. A la espera del Tuy IV.
Casi medio siglo más tarde los cambios políticos y las nuevas exigencias impulsaron el nacimiento de Hidroven con Hidrocapital para atender exclusivamente a la capital. Con esta institución se fueron potenciando los sistemas para surtir el sagrado líquido.
En la actualidad es Minaguas el ente garante del vital servicio.
Luis Carlucho Martín