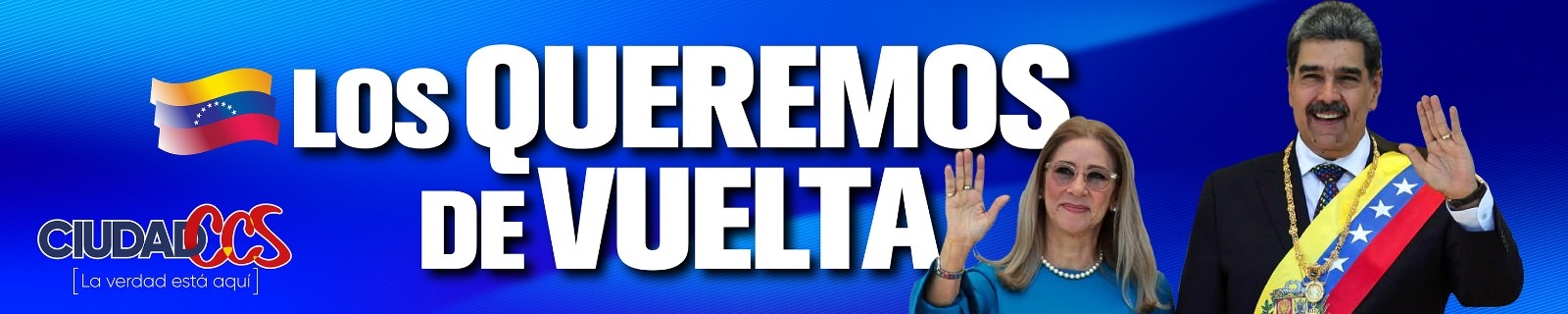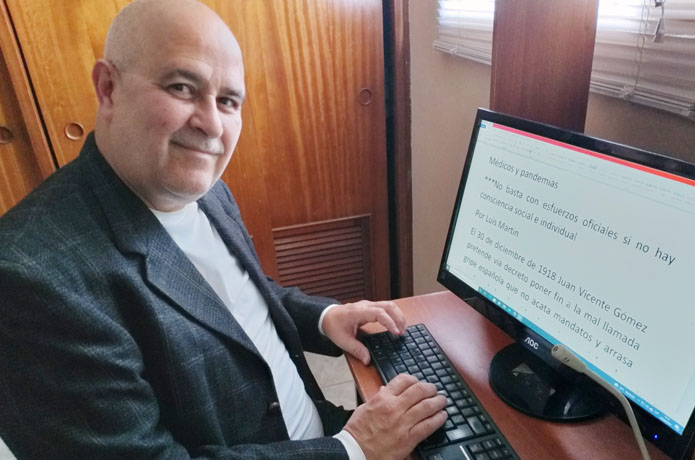Historia viva | José Leonardo hoy
07/05/2025.- “Fue sudor de negro y cacao cuando batía el melao para dar al español que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy”, así lo cantaba Alí Primera, pero la historiografía desde la segunda mitad del siglo XX destacó el liderazgo de José Leonardo Chirinos, escalando en la categoría colonial como zambo por ser hijo de madre india y padre negro, con el inicio de la fracturación del sistema colonial esclavista.
La insurrección popular que lideró José Leonardo Chirinos en la provincia de Coro en 1795 fue corta pero significativa, sigue siendo el alba de un proceso que no se ha cerrado y que cada vez nos da más sorpresas por descubrir. A pesar de que fue de efímera duración mostró la influencia temprana de las ideas de la Revolución Francesa y las injusticias cometidas por la autoridades coloniales contra los esclavizados, negros libres, indios zambos y pardos que estaban a la servidumbre de los propietarios españoles.
Para mediados del siglo XVIII, los alzamientos de negros esclavizados, negros libres, mulatos y zambos, incluso blancos de orilla, para constituir comunidades cimarronas aumentaron exponencialmente. Este fenómeno, aunque no sistémico como lo señaló Acosta Saignes, incrementó las hostilidades de las autoridades militares y religiosas españolas para mantener bajo control político el territorio y el “paisaje" humano de las colonias.
Un notable desplazamiento humano hacia zonas intrincadas o hacia el sur, en el caso de Venezuela, a los llanos, y en el caso de Colombia, norte montañoso de Nueva Granada, da razón a la búsqueda colectiva o individual de espacios de justicia, de huir de la violencia y del tratamiento forzoso de la institución esclavista y elitista monárquica.
En las solitarias sabanas o enmarañadas montañas del sur, los esclavizados y esclavizadas encontraron “comunidad, justicia y paz” que no les ofreció el norte rural, así nacieron cumbes o pueblos cimarrones autónomos y autosustentables, cuya carga histórica de resistencia se desató y orientó posteriormente con la Guerra de Independencia.
El historiador español Manuel Lizard lo destacó de esta manera: “Como cualquier sociedad humana, la sociedad indiana, la que se intentaba organizar desde Caracas, generaba sus cimarrones americanos, europeos o africanos, que rechazaban el sistema o eran expulsados y buscaban en el recóndito sur la manera de sobrevivir al margen. En este caso concreto quienes huían del norte agricultor podían ser más (…mayor componente lo daban los negros que se negaban a ser esclavos), a la vez que sus capacidades de supervivencia eran mayores. Desde una fecha incierta, situada posiblemente en la primera mitad del siglo XVIII, la corriente se vio considerablemente acrecentada con todos aquellos que, conscientes taxativamente, rechazaban la moral capitalista que intentaban implantar apóstoles y futuros beneficiarios de la ilustración y el liberalismo". (Izard, 2011, pp.207-208)
Aquellos seres fugitivos que resistieron con sus familias la represión colonial preferían las adversidades geográficas a las agresiones sociales de la colonia y, aun después de iniciados los primeros brotes liberales que enarbolaban los derechos universales a principios del siglo XIX, no creían en el liderazgo de los propietarios criollos y no fue hasta después de 1816, ratificada en 1819, cuando Simón Bolívar decretó la abolición de la esclavitud, cuando esa fuerza rebelde del cimarronaje, tanto indio como africano y sus mezclas, se sumaron a las luchas independentistas, entonces cambió la correlación de fuerzas a favor de los patriotas.
Transcurridos más de dos siglos de aquellos eventos protagonizados por el pueblo sometido a las leyes y prerrogativas del Imperio español, ese mismo pueblo que se alzó en Coro en 1795, sigue en las calles reclamando dignidad, la tierra es la misma, el paisaje ha cambiado y las circunstancias también; sin embargo, el espíritu rebelde y crítico se mantiene.
Al aparecer nuevos conocimientos de la historia social e insurgente comenzamos a visualizar otros relatos que habían sido borrados o excluidos en la historiografía tradicional. No es como señaló el “notable” historiador Germán Carrera Damas, que estas historias “eran pensamientos dispersos y contradictorios que responden a situaciones políticas concretas”, contradiciendo sus propios postulados historiográficos de “ruptura y continuidad”, que fue lo ocurrido con el movimiento independentista del siglo XIX y sus consecuencias después de las insurrecciones de finales del siglo XVIII.
Nada de lo ocurrido hace doscientos años nos es extraño hoy, aunque la insurrección que lideró el zambo Chirinos fue efímera mostró las relaciones de producción esclavista durante la colonia en Nuestra América y el Caribe, constituyeron el contexto humano y geográfico donde se fraguaron enfrentamientos con la institucionalidad colonial en correspondencia con la subalternada condición de dominio a la autoridad real, con expresiones monopólicas que se fueron resquebrajando fundamentalmente por el empuje de las comunidades cimarronas en la búsqueda de espacios de justicia y paz en comunidades estables y autosustentables fuera del alcance de los aparatos militares de la colonia a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Pero en los siglos XX y XXI corresponde la continuidad de relaciones injustas entre los pueblos con las nuevas metrópolis de poder y aquí lo tenemos hoy desde Washington aplicando atrocidades tan bárbaras como las del siglo XVIII.
Aldemaro Barrios Romero