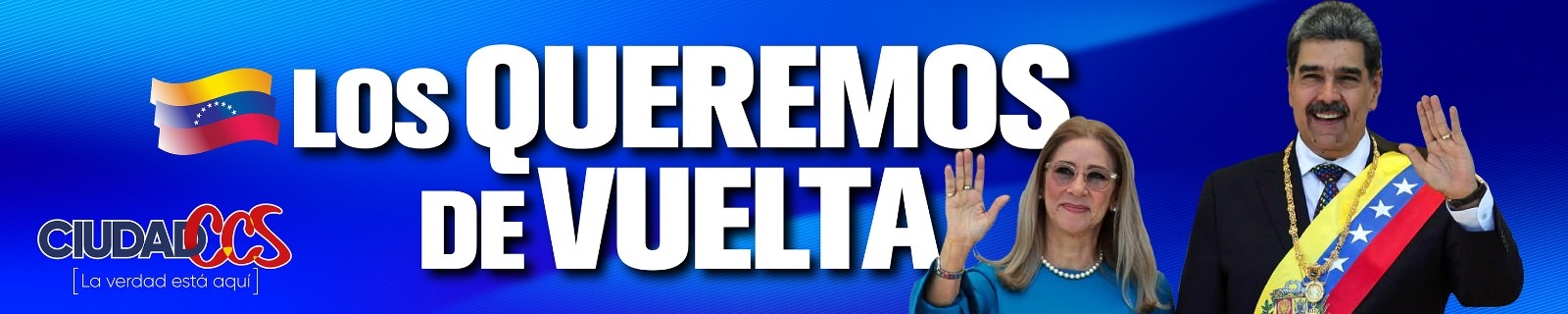Plaza Morelos | Día de Muertos (tercera parte)
23/11/2025.- El Día de Muertos, como decíamos en la entrega anterior, es una tradición viva y, por tanto, ha cambiado con el tiempo. Ya constituida como sincretismo entre las festividades y concepciones indígenas prehispánicas sobre la muerte y las occidentales y católicas, en los siglos XIX y XX, tuvo importantes transformaciones.
Como en toda América Latina, el siglo XIX fue una centuria de guerras civiles, de enfrentamientos entre liberales y conservadores. En México, los liberales triunfaron definitivamente en la Guerra de Tres Años (1857-1860) y al derrotar la intervención francesa (1861-1867). Entonces, pudieron implementar todas las medidas de su programa y arrebatarle al clero el control del registro de nacimientos, matrimonios, defunciones, etc.; es decir, el establecimiento del registro civil. En cuanto a las defunciones, el Estado le arrebató a la iglesia la administración de los cementerios. Así nacieron y se construyeron en México los panteones civiles y se dejaron de usar los cementerios que se ubicaban en los terrenos de los templos y, por tanto, estaban bajo control eclesiástico. Esto implicó un proceso de secularización de los cementerios que alteró profundamente la celebración del Día de Muertos, pues la convivencia de las familias en torno a las tumbas en estos días perdió mucho de su carácter litúrgico y adquirió un tono mucho más relajado, un tono festivo y desenfadado, casi carnavalesco, que hasta el día de hoy caracteriza al Día de Muertos.
A finales del siglo XIX y principios del XX desarrolló su obra el grabador José Guadalupe Posada, quien ilustró todo tipo de publicaciones. Entre los miles de grabados que produjo, destacan las calaveras, y particularmente una de ellas, la llamada Calavera Catrina. Posada retrataba a todas las personas de su tiempo como calaveras, lo mismo a los campesinos que a los y las aristócratas, llamados catrines. Pese a la presencia cotidiana de su obra, Posada no alcanzó la celebridad en vida. Fueron los muralistas, después de la revolución de 1910, quienes lo reivindicaron y reconocieron en él un antecesor. Particularmente, Diego Rivera dio visibilidad a Posada y a la Catrina al convertirlos en las figuras centrales en su famoso mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.
Después de la revolución de 1910, México necesitaba hacerse un lugar en el mundo y afirmarse frente a las grandes potencias, particularmente el vecino del Norte. Aislado del mundo por la Revolución y por la Primera Guerra Mundial, el país hurgó en sí mismo y encontró en el pasado indígena las bases para su futuro. Así nació el nacionalismo mexicano del siglo XX. El Estado se propuso la creación de una identidad nacional, la formación de una conciencia cívica y nacional, y para ello recurrió a los artistas revolucionarios. En buena medida, fueron ellos y, especialmente, los muralistas quienes delinearon la imagen de México ante sí mismo y ante el mundo; y colocaron como parte fundamental de esa identidad a Posada y la Catrina. En el mismo proceso de búsqueda de la propia esencia, México encontró en el Día de Muertos una tradición en la cual identificarse y reconocerse. En ese momento fue cuando sucedió una convergencia feliz: las calaveras de Posada se convirtieron en la inspiración de toda la imagen gráfica que acompaña al Día de Muertos; y así, las ofrendas y México entero se llenaron de calaveras.
La identidad nacional de México ha demostrado ser suficientemente fuerte y resistir con más éxito que otros países la avasalladora influencia cultural de los Estados Unidos. Si bien ha sido inevitable la adopción de costumbres y prácticas venidas del Norte, muchas tradiciones nacionales han persistido. Una de las más fuertes es el Día de Muertos y, por ello, se ha convertido en uno de los elementos centrales de la identidad nacional. A diferencia de otras costumbres venidas del Norte, el Halloween nunca logró tener arraigo masivo y popular en México, ni siquiera en el período neoliberal (1982-2018), cuando los gobiernos decidieron irse deshaciendo de lo que llamaban nacionalismo “trasnochado” de sus antecesores en aras de la “globalización”. Sin embargo, la industria cultural norteña es un gran monstruo que, si no puede destruir algo, se lo apropia. Como no pudieron implantar el Halloween y borrar el Día de Muertos, decidieron adueñárselo para explotarlo comercialmente; eso es lo que representa la película Coco, un intento de apropiarse de nuestra cultura y apropiarse literalmente, pues, la compañía que produjo esa película intentó registrar como marca comercial el nombre “Día de Muertos”.
Hoy la batalla ya no es por preservar la tradición del Día de Muertos, pues está suficientemente arraigada, sino defenderla de quienes buscan apropiársela para fines comerciales y reducirla a elemento publicitario de sus productos. Por el contrario, la batalla es reivindicarla como fiesta colectiva que ha trascendido su nación de origen y que se ha extendido en el mundo como ritual íntimo familiar de culto a los seres queridos que han fallecido.
Ismael Hernández