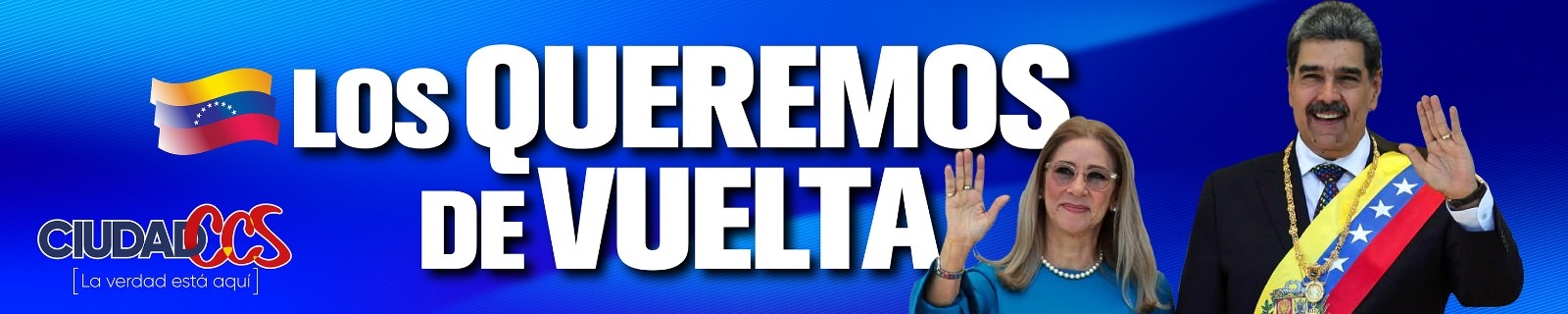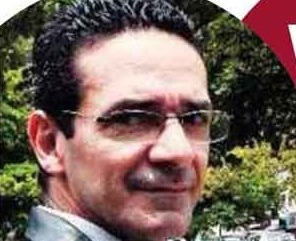Hablemos de eso | Narcoterrorismo
14/10/2025.- La expresión comenzó a utilizarse en Colombia en un período que puede ubicarse entre 1984 y 1993. Pablo Escobar, que había tenido la complicidad entre las élites colombianas al punto de haber sido electo como diputado en 1982, había sido denunciado y destituido en 1984; desde entonces amenazaron con extraditarlo a él y a otros jefes del Cartel de Medellín a Estados Unidos. Capitaneado por Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha fue conformado el grupo de Los Extraditables, que desató una ola de violencia caracterizada por el uso de carros bomba y asesinatos selectivos. Durante esos años se calcula que fueron asesinados más de 4.000 personas entre policías, periodistas, jueces, políticos y gente que iba pasando. No en balde, fueron calificados como “narcoterroristas”, pues a su oficio original del tráfico ilegal de estupefacientes unieron el terrorismo, que, de acuerdo a una definición genérica, se trata de la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia, y efectivamente pusieron en juego el terror.
Por su parte, en Estados Unidos, la idea de declarar la “guerra al narcotráfico” ya se había incorporado al discurso político. En los años 70, había aumentado la demanda de cocaína en el país del norte, y la visión conservadora se inclinó desde un principio por la idea de que el consumo de drogas no era resultado de un proceso interno, sino de “malvados” que desde el exterior corrompían a sus “jóvenes ejecutivos” (los primeros entre los que se hizo popular el consumo de esta droga “estimulante”) y sus jóvenes en general. La maldad de los vendedores de droga era una “amenaza” externa y había que declararle la guerra a la siembra, producción y tráfico internacional… Por supuesto, esta “guerra” era por demás conveniente, pues permitía justificar la movilización militar hacia los países de América Latina, con lo que se garantizaba un doble fin: por un lado, se conseguía oficio para los ejércitos y sus armas, que acababan de ser derrotados en Vietnam; por otro lado, permitía articular la relación de dominio establecida entre Estados Unidos y América Latina, una relación de dominación económica que para sostenerse siempre contó con la acción militar, acompañando la dominación cultural y la complicidad de las élites nacionales.
De esta manera, en poco tiempo la acción externa contra las drogas fue acaparada progresivamente por la Secretaría de Defensa (la que ahora se llama Secretaría de Guerra), es decir, del poder militar.
Hacia los años ochenta, empezó a crecer la intervención militar estadounidense en el tema de la “guerra contra las drogas”. De ese período viene el escándalo llamado Irán-Contras: Estados Unidos había incentivado, financiado, entrenado, armado y apoyado con su propia movilización militar a la Contra (o los contra), un ejército irregular dirigido a asesinar campesinos y destruir la Revolución Sandinista en Nicaragua. Ante la impopularidad de esta guerra, se recurrió a vías ilegales para seguir financiando a la Contra; una fue la venta de armas a Irán (enemigo de Estados Unidos), otra fue recurrir a los narcotraficantes, quienes en acuerdo con Estados Unidos financiaron y brindaron apoyo logístico a la Contra. Cuando estalló el escándalo, se hizo famoso un “chivo expiatorio” (culpable, sin duda, pero no podía ser el jefe), el coronel Oliver North. El presidente de EE. UU. era Ronald Reagan, pero como se supone que no sabía nada, fueron presos otros. Entre ellos, un sujeto llamado Elliott Abrams, indultado después por George H. W. Bush, para inmediatamente convertirse en “arquitecto clave” de la Guerra de Irak. Ese mismo señor fue nombrado, durante el primer gobierno de Trump, como un “emisario especial” para tratar la “situación venezolana”, coordinar acciones contra el gobierno legítimo de Nicolás Maduro y coordinar el apoyo financiero y político a Juan Guaidó.
Pero volvamos a la “guerra contra las drogas”. Sobre esa base, en el año 2000, Estados Unidos impuso al Gobierno colombiano el Plan Colombia. Originalmente planteado por el presidente colombiano Andrés Pastrana como una iniciativa multilateral de apoyo a la paz, fue cambiado por otro que, con el único apoyo de EE. UU., hizo énfasis en “establecer operaciones aéreas, fluviales y marinas de interdicción, la detección y destrucción de laboratorios y centros de acopio y tareas de fumigación por aspersión aérea para la erradicación de los cultivos ilícitos”. Como coinciden la mayoría de especialistas, el objetivo proclamado en el Plan Colombia (renovado prácticamente hasta 2015) no fue cumplido: las hectáreas cultivadas con hoja de coca, la productividad por hectárea y la producción de cocaína no pararon de crecer. Sin embargo, en el marco del Plan Colombia, se entregaron más de 10 mil millones de dólares en ayuda militar a aquel país (lo que le convirtió en uno de los mayores receptores de “ayuda” militar estadounidense), se establecieron bases operativas para las fuerzas armadas estadounidenses y la relación entre los militares gringos y colombianos se estrechó (mediante el entrenamiento, aprovisionamiento de armas, el asesoramiento continuo, la presencia de militares estadounidenses y asesores civiles en los mandos). Colombia se convirtió en base estadounidense, mientras la violación de derechos humanos se extendía. No se puede olvidar que los años del Plan Colombia son también los de los falsos positivos y el despliegue de las organizaciones paramilitares, así como los de las agresiones a países fronterizos como Ecuador o del ingreso de Colombia como socio de la OTAN).
Pero la guerra a las drogas se reconvirtió en 2001, luego del atentado contra las Torres Gemelas y la declaración de la Guerra Global contra el Terrorismo declarada por George W. Bush (el hijo de George H. W. Bush): “Nuestra guerra contra el terrorismo comienza con Al Qaeda, pero no termina ahí. No terminará hasta que todos los grupos terroristas de alcance global hayan sido encontrados, detenidos y derrotados”, declaró el 20 de septiembre de 2001. Desde entonces, Estados Unidos está en guerra permanente en todo el mundo; ya habían encontrado un enemigo difuso: basta nombrar a algún grupo, país o persona como terrorista para que se convierta en objetivo militar. De ahí en adelante, el calificativo de narcoterrorista autoriza cualquier acción…
Ya en el marco del “narcoterrorismo”, se declaró la guerra contra las drogas en México. Esta vez declarada por el presidente Felipe Calderón. La guerra supuso, entonces, la intervención del ejército y la marina. Para resumir, tomamos datos de Wikipedia: “Entre diciembre de 2006 y enero de 2012 murieron alrededor de 121.000 personas mediante ejecuciones, enfrentamientos entre bandas rivales y agresiones a la autoridad. En 2019, el número ascendió a casi 275.000 desde 2006, sobrepasando los 30.000 solo en el año 2019. Este número de víctimas engloba a narcotraficantes, efectivos de los cuerpos de seguridad y civiles. Entre los civiles se encuentran periodistas, defensores de los derechos humanos y personas sin identidad o no identificadas que son ejecutadas por los cárteles”. Por supuesto, el éxito de esta guerra es totalmente cuestionable el narcotráfico mexicano goza de buena salud. Solo el cambio de estrategia producido desde la llegada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha contribuido a manejar la situación.
Moralejas:
1. Solo con ese recuento atropellado, puede verse lo absurdo de la acusación de narcoterrorismo contra Venezuela.
2. Conforme a la definición de terrorismo que nos proveyó la IA: “Intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia”; Estados Unidos es un Estado terrorista y el señor Trump es uno de los terroristas más enloquecidos.
Humberto González Silva