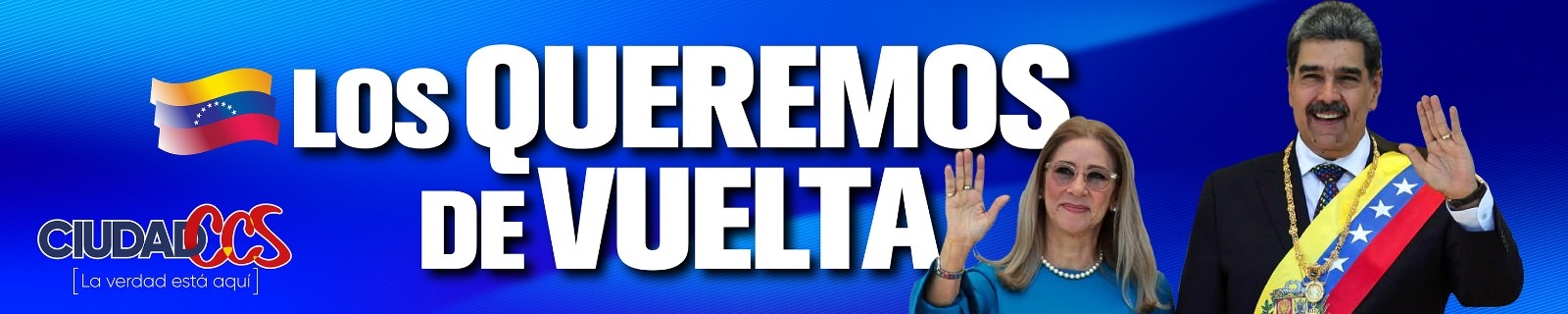Aquí les cuento | Jinete de enero (primera parte)
29/08/2025
—¡No puedo creer que usted no me conozca!
—¡Lo siento, señor! Pero, ¿cómo habría de conocerlo si es la primera vez que lo veo?
—¡Pero, mi amigo! ¡Si yo soy Julialberto Alarcón! ¡Campeón nacional de coleo durante doce años seguidos!
—¡Ah, claro, está bien, hombre! ¡Nunca he sido aficionado al coleo! ¡De todas formas, bienvenido!
Este corto diálogo dio inicio al encuentro entre dos desconocidos que, juntos, continuarían en aquel viejo Malibú 80, durante la próxima media hora, en los veintitrés kilómetros que separan a Valle Guanape de San José de Guaribe.
Del lado del volante, Federico, quien tenía previsto encontrarse con Soraya y José Vicente, quienes mantenían el trabajo cultural en el ateneo del pueblo guariqueño.
El recién embarcado rondaba los cincuenta años. Toda la apariencia del hombre bregador en las faenas del campo, que incluyen monturas y manejo de ganado.
El hombre exhibía claramente los deseos de ser escuchado. Eso se notó tan pronto terminó el protocolo de la presentación.
Julialberto Alarcón, nacido y criado en la población de Santa Teresa del Tuy, había dedicado la mayor parte de su vida al trabajo del ganado y, en especial, la doma y montura de caballos, de cuya experticia aprovechábase para incursionar exitosamente en el deporte del coleo.
Tal como le dije, amigo mío, yo fui campeón nacional de coleo durante doce años. Tuve que dejar de competir a raíz de una caída que lastimó mi columna, al ser pisado por varios caballos, lo que me imposibilitó de seguir en esta dura y vistosa competencia.
Hoy es siete de enero, mi amigo. Y pudiera decirle que usted está hablando con un muerto. No se asuste, eso es una suposición, de haberse hecho realidad el deseo de quienes me sentenciaron a morir, pero tuve el tino o la suerte, si es que se puede creer en la suerte, de sobrevivir hasta el presente año.
Ellos aseguraron que de diciembre yo no pasaría, y aquí me tiene vivito y coleando. —Ríe el hombre—
Federico, el conductor, intrigado le pregunta:
—¿Y qué le pasó?
El hombre miró la inmensa sabana, que se extiende con su verdor hasta la base de la montaña que pertenece a la cordillera de la costa, de donde se extrae el agua y una importante producción de verduras, casabe y otros productos de la tierra.
El viejo coleador parecía respirarse el paisaje llenando de verde sus pulmones y recorriendo los caminos de su pasado, de cuyos recuerdos tenía la urgencia de compartir .
—¡Le cuento, mi amigo, que a mí, unos malos hijos de la tierra me sentenciaron a muerte desde octubre del año pasado! Ellos dijeron que de diciembre no pasaría, porque ya estaría muerto. Pero mire. Aquí estoy a su lado y riéndome de los que se quedaron con las ganas!
—¡Yo, como ya le dije, dejé de colear después de doce años de competencia, porque tuve el accidente. Y luego me dediqué a preparar los mejores caballos para el deporte del coleo!
Pero nunca vendí el mejor caballo que preparé en mi vida. Mira que aquel animal era un mestizo alazano, cruzado con cuarto de milla. Una bestia que todos querían montar. Por ese animal me ofrecieron mucho dinero y nunca me pasó por la cabeza venderlo al precio que fuera.
Le puedo asegurar que la misma emoción que sentía cuando coleaba en una final para ganar el título y recibía el reconocimiento del público, los aplausos y los besos de las madrinas, la sentía con creces cuando la gente me veía montando aquel hermoso caballo que los malditos se comieron.
—¿Se comieron? ¡No entiendo!
—¡Ay, mi amigo, usted desconoce la realidad! ¡Mire en las carnicerías de Santa Teresa, por cada vaca que le venden a la gente, también pesan dos caballos! ¡Pero no se preocupe, que el que me mató el caballo ya no va a matar ni un pollito siquiera!
—¡Usted estará sorprendido por lo que le voy a contar! ¡Pero no se asuste, que aunque está acompañado por un criminal, no piense que soy un hombre malo!
Le cuento que nunca tuve un hijo. Por eso todo el amor que crecía dentro de mi corazón se lo entregué a los caballos que preparaba para el coleo. Puedo asegurarle que después de dos años de mi accidente, cuando comprendí que, a pesar de los esfuerzos de los doctores por enderezarme el espinazo, tendría que dedicarme a otro oficio. Fue entonces cuando comencé a entrenar los mejores caballos para los futuros campeones. Y así, cuando ellos ganaban, aunque nadie lo reconociera públicamente, también me sentía y reconocía como ganador.
El hombre, a quien apodaban “Pega pega”, había salido unos cinco meses atrás del penal de Yare. Había pagado cana por los delitos de robo y lesiones con arma blanca. El apodo lo fue ganando porque siempre, armado de cuchillo, asaltaba a los viejos y señoras. Les decía “pega pega”, empujándolos contra la pared de alguna vereda o cercado. O hasta en descampado les ordenaba el pega pega, aunque no hubiera dónde pegarse para que les despojara de sus pertenencias y dinero que tuviesen. Pero ahora, tampoco asaltará a nadie porque a pega pega le llegó quien, definitivamente, lo dejara pegao.
Todavía nos quedan varios kilómetros y esta historia lleva un poco menos de la mitad. Si no es mucho pedirle, claro, si es que usted puede, bájele un poquito la velocidad al carro para terminarle el cuento.
—¡Claro, mi amigo! ¡No faltaba más!
Aquiles Silva