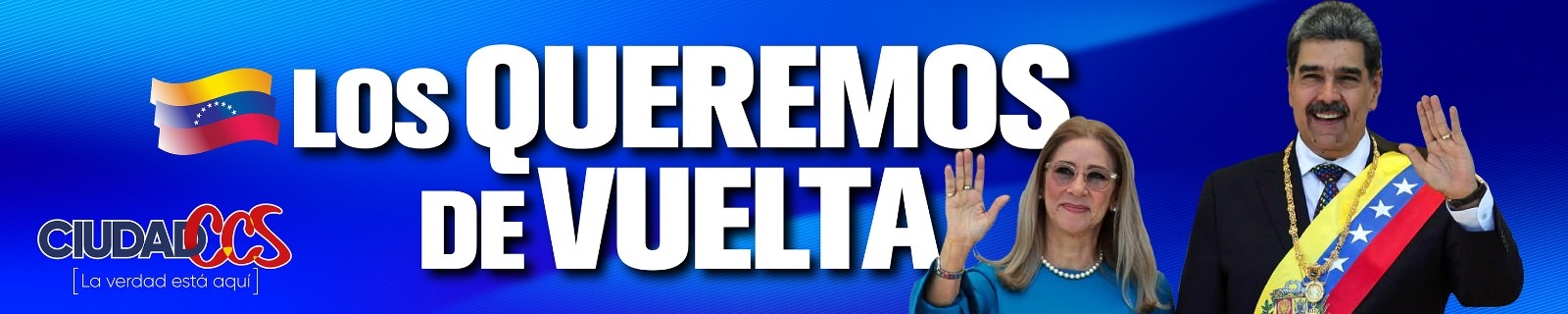Letra veguera | El Gabo y mi entrañable Gregorio Verdugo
07/05/2025.- La memoria suele tener una edad para narrar en plena turbulencia y otra para desvivirse sin mucha vertiginosidad. Es como el amor, dijo una vez el propio Gabo. A veces tiene un tono "espiritual", seráfico, extraño a todo lo humano, otras veces se arrastra por los pliegues del olvido y de lo inconcebible, de la orilla más abismal.
Cuando el Coronel Aureliano Buendía hubo de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo y frente al pelotón de fusilamiento, seguramente su muerte —su innminente muerte, su olor a pólvora y el llanto de Ursula— todos nos la imaginábamos como un hecho plural —de lectores—, claro.
Cada quien lo imaginó como pudo. Pero fuimos lectores caídos: todos íríamos a recibir la ráfaga y a todos nos embargaba el coraje de ese hombre atormentado por los golondrinos en los sobacos: esa era la voluntad colectiva de mi generación y de quienes no lo fueron.
En el año 1980, atravesando un tren más subterráneo de los que se tiene conciencia y del mundo mundano de un París que se avecinaba a celebrar la llegada de un un nuevo clima político con Mitterand, y que paraba en una estación limítrofe con la vida de la superficie y el invierno crudo que azotaba a la ciudad. En una estación llamada Le Halle, iba yo, sentado y con una botella de vino descorchada al centro de la ciudad. De un extremo a otro.
En el asiento contiguo, apenas recuerdo, sueltos y vagamente, reposaban un sinnúmero de hojas de diarios de América Latina cuyas tapas mostraban —como objetos sin vida terrenal— fotos de escritores prohibidos en la dictadura de Videla o Pinochet, no lo recuerdo bien.
Yo iba con la mirada incapaz de percibir nada, confinada a las fuerzas psíquicas del extravío emocionante de sentir el rugido del tren más escandaloso del mundo y rumbo al rito del Barrio Latino: ver a unos peruanos tocar y bailar y a las francesas semidesnudas emborracharse seducidas por la música de los peruanos y ecuatorianos en las afueras del Pompidou.
De pronto vi frente a mí al Gabo y a Mercedes, su esposa, Miré a mi alrededor y pude comprobar que su rostro era el de la tapa de Crónica de una Muerte Anunciada, que aún no había leído. Ni él ni ella, por supuesto, me miraron e iban como alejados desde el día que nacieron. Los miré con atención y pensé en bajarme cuando ellos lo hicieran. Y así fue.
Con lujo de detalles conté meses después ese episodio a Gregorio Verdugo, un nuevo y viejo amigo sevillano, que escribíamos inútilmemente al Rey y a Rosa Montero, y este, emocionado, me preguntó:
—¿Y qué pasó Fede?, ¿lograste decirle algo al Gabo?
—Nada, hermano, le dije. Se extravió entre la algarabía de un mundo que acababa de nacer para mí, pero también de morir, porque cuando iba a tocarle el hombro de su saco a cuadros me quedé mudo, incapaz de tragar saliva y así fue como nunca lo vi.
Federico Ruiz Tirado